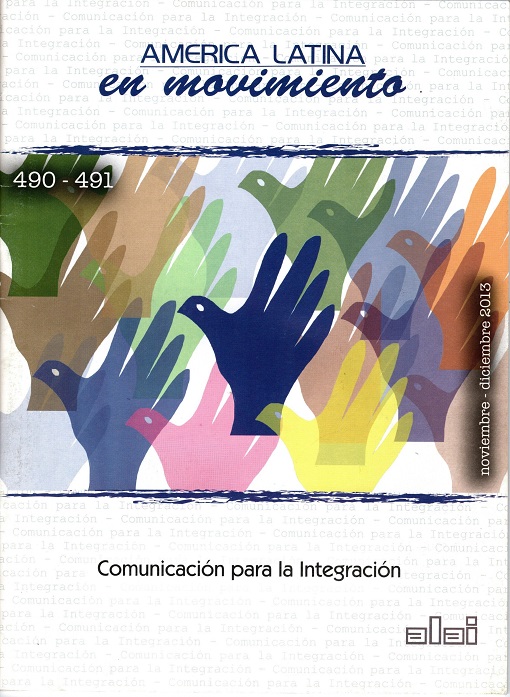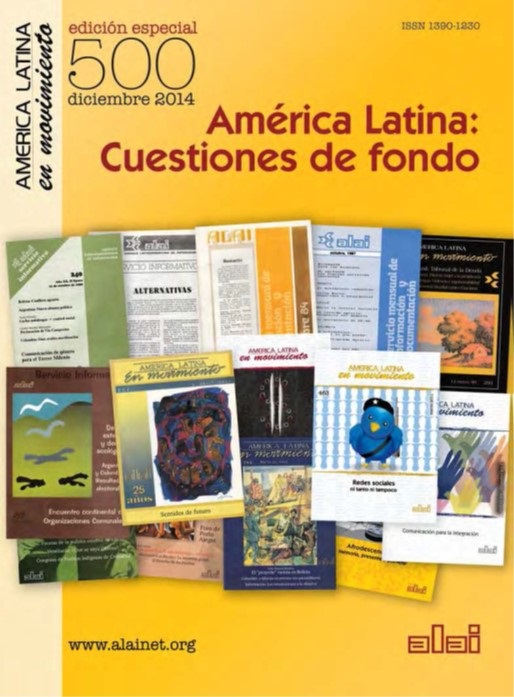La vida sigue haciendo fuerza
12/01/2011
- Opinión
Una temporada en el infierno
Leo y leo sobre Haití, parecería que todas las notas sobre este país tiene su origen en alguna desgracia, en un terremoto o huracán o golpe de estado o epidemia, en alguna miseria. Casi toda lectura parece un calco de las otras, arrancan desde los fondos siempre violentos de la historia de esta parte de la isla y llegan al terremoto del 2010 o hasta la fecha de algún huracán, sin olvidarse de hacer un repaso de las dictaduras sangrientas de los Duvalier o de la ineficacia de las misiones de Naciones Unidas. Nunca faltan las fotos de un niño de ojos grandes y piernas flacas ni las de una mujer llorando sobre los escombros de una casa, nunca. Es la mirada del extranjero que se espanta y se conduele, el blank misericordioso que se duele del destino de esta gente y mira el reloj para saber cuánto tiempo le queda en el infierno. Todas las notas son iguales, todas repiten el mismo esquema, el mismo sentimiento, la misma mirada tan misericordiosa como autocomplaciente, la mirada que llega, mira y se va. El look and go tan necesario para calmar la consciencia. ¿Estoy haciendo lo mismo? Me lo pregunto todo el tiempo.
A la hora del temblor
Parece un chiste de mal gusto, pero no lo es: hoy hubo un pequeño temblor de tierra. Primero escucho el rumor en una charla entre las empleadas del hotel, después uno de mis compañeros centroamericanos, tan acostumbrados al tema, ellos, dice haberlo sentido esta mañana. Más tarde nos enteraremos de que fue, ciertamente, una de las tantas réplicas del ocurrido el 12 de enero -que tuvo una magnitud de 7 en alguna escala cuyo nombre soy incapaz de recordar, que se sintió en Carrefour, un barrio de Port-au-Prince, y que hubo heridos entre los alumnos de una escuela.
Algún centro de estudios geológicos dice que seguiría habiendo temblores replicantes, si se me permite el neologismo, y que según un estudio hecho en Estados Unidos -¿dónde, si no?- otro violento terremoto podría golpear a Haití en el corto plazo porque el de enero no habría alcanzado para aplacar las furias de la falla de Léogane. Me siento culpable, a la hora del temblor yo estaba despierta y tomando café, leía una novelita de Orsenna, aspiraba el viento que viene del mar Caribe instalada en mi terraza. Y ni cuenta que me di, tal vez pensé que era el ruido de un camión o el motor de un avión. Sí señor, hubo un temblor y yo como si nada, me perdí el primer temblor de tierra de mi vida por estar papando moscas, por andar distraída por la vida. Y tal vez haya sido mi última oportunidad, pienso. Lo pienso mejor: ojalá haya sido mi última oportunidad, prefiero continuar en esta ignorancia sísmica.
Nacer para morir
No me faltaba nada más que un parto en la camioneta, y tal vez esté a punto de producirse. Atrás va una mujer que parece haber completado su dilatación y nos encaminamos al hospital de Dame Marie, a 10 minutos de distancia de traqueteo intenso en la montaña. Hay olor a secreciones, dice mi compañero que es médico, debe de haber roto la bolsa. La cosa es así. Íbamos trepando o bajando -uno pierde la noción- por el sendero de montaña o camino de mulas que va de Jérémie a Dame Marie, unos 40 kilómetros que se hacen en no menos de 3 horas si no ha llovido demasiado, ya estábamos cerca, a unos 15 minutos, cuando vimos aparecer un cortejo tras una de las incontables curvas del camino. Primero pensé que en las parihuelas de caña llevaban a un muerto tapado con una sábana celeste, pero enseguida deduje que nadie tendría la delicadeza de proteger la cabeza de un finado con una sombrilla. Eran decenas de personas, casi todas descalzas y con los zapatos en la mano, seguramente para no arruinarlos con las piedras. C'est une femme qui va a achoucher, dice el chofer.
Mi compañero hizo detener la marcha con cierta brusquedad y lo vi en actitud de pensar, giró hacia mí y me preguntó si no me importaba parar para revisarla, cargarla y llevarla al pueblo. Le dije que no, claro que no, dije, y se me erizaron todos los pelos de sólo imaginar la situación. Él asintió, le dio la orden al conductor que puso la marcha atrás y se detuvo justo delante de la gente, ambos bajaron y yo me sentí en la obligación de imitarlos, muerta de miedo ante la posibilidad de tener que presenciar un parto atrapada en un sendero de montaña entre la piedra y la selva. Empezó entonces una negociación -acá todo se escucha como una negociación dura, aunque sea una charla sobre el tiempo- con los familiares, que eran decenas, el marido y la propia mujer que estaba por parir. Supuse que discutían quiénes subirían al vehículo y quiénes seguirían a pie. Por fin abrieron las puertas traseras, bajaron y subieron los respaldos de los asientos varias veces entre gritos y ademanes, probaron a ponerla acostada y no entraba, gritaron un poco más, finalmente la acomodaron entre acostada y sentada, la taparon -¿por qué?, hace un calor de mil demonios- y mi compañero pidió para revisarla. Creo que sólo le tocó la panza porque no tenía guantes. Está muy pequeño, dijo el guatemalteco con cara de mal día, y arrancamos hacia Dame Marie.
La mujer ya no grita ni se queja siquiera, ahora sólo va ahí, imagino que sintiendo cada pozo y cada piedra clavarse en su dolor. Yo no me animo a girar la cabeza, hay olor a secreciones, pienso. Le pregunto al conductor si falta mucho y me dice que no. Llegamos a un hospital sin medicamentos, sin ginecólogo ni pediatra, a un hospital donde las mujeres paren con la ayuda de una enfermera entrenada en partos, y el bebé nace a los 5 o 10 minutos de llegar, nace muy pequeño como predijo mi compañero. Nace y muere al cabo de unos momentos porque acá no hay ni los medicamentos más comunes ni una incubadora ni un pediatra. Muere porque nació en Haití.
El infierno en la tierra
Pensaba escribir algo sobre Fort Dimanche, la terrible prisión del terrible Papá Doc tan escrupulosamente descrita en “Fort Dimanche, Fort la mort”. Pero es demasiado terrible.
Al que le interese y tenga el estómago bien plantado, que se busque su propia información.
Buena gente, buenas noticias
Quiero contar algo bueno de este país, quiero decirle al lector que no todo es negativo ni perverso, que los horrores toman protagonismo sólo porque es lo primero que salta y nos pega y se coloca en la primera fila de nuestra atención. No quiero ignorar los esfuerzos positivos, a los que intentan tirar el carro hacia adelante aunque muchas veces sea cuesta arriba. Hay sí, claro que hay buenos emprendimientos, ideas, proyectos de desarrollo, hay buena gente que espera un poco de buena suerte, hay personas que creen en la educación y en la democracia, que quieren difundir, formar, mejorar. Hay personas trabajadoras y decentes.
Sé que este país está lleno de gente inteligente que piensa y siente, que se duele de esta realidad, que quiere cambiarla para mejor. Hay decenas de organizaciones de la sociedad civil haitianas que no responden a ningún país, a ninguna religión ni ideología, que trabajan con lo que tienen a mano sin recibir nada de esa ayuda internacional tan bienintencionada como llena de condiciones. Ayer conocí al representante de una asociación con sede en este departamento de la Grand'Anse, promueven la cultura artística, la educación sexual y el deporte, realizan talleres de literatura, danza, higiene, editan una publicación muy digna y tienen un programa de radio. Es mucho, en este lugar. Es mucho dar una buena noticia en Haití, y no hay que olvidarse de hacerlo.
Cementerios de cosas
En este país, cuando una cosa se estropea se la abandona ahí mismo donde dejó de funcionar. Si el auto se descompone no es extraño que se lo deje al borde de la calle, de la ruta, del sitio por donde circulaba cuando se detuvo, allí queda y la selva se hace cargo. No es raro ver automóviles, camiones, buses y hasta un vehículo de auxilio, exangües máquinas que la vegetación tomó por asalto y hoy lucen ramas que salen de sus ventanillas, el techo cubierto de hojas verdes, las gomas hundidas en el barro. Hoy fui a una oficina pública, en el patio había tres motos abandonadas, en un despacho dos cafeteras cubiertas de polvo ancestral y un radio que nadie había visto funcionar nunca. Me pregunto la razón de la extraña desidia que los impulsa a abandonar las cosas, porque estoy segura de que hay mecánicos capaces, técnicos que pueden arreglar averías, ¿y entonces? ¿Por qué este país es un cementerio de cosas que no funcionan?
Esperando el cólera
El cólera, que se reconoció como epidemia cuando llegué hace unos 40 días, hoy ya llevaría cobradas miles de víctimas y habría decenas de miles de enfermos, aunque los números verdaderos -se dice- podrían ser aún más escalofriantes que los que da el gobierno. Es difícil conocer la verdad en un país donde hay poca prensa, y la que hay responde a éste o a aquel interés particular. La condición natural de la Grand'Anse hace que el aislamiento sea, al menos en este caso, una ventaja. Todo llega tarde o no llega nunca a esta región, y no es que yo crea que el cólera no llegará, sólo creo que el tiempo que tarde podría ser beneficioso para tomar precauciones entre la población, para educar y sensibilizar en higiene y en cuidados elementales, algo tan necesario en un pueblo que literalmente mea y caga donde le viene la gana.
Me pregunto si el cólera no llegó todavía y ya está entre nosotros pero lo ignoramos. ¿Quién puede saberlo hasta tanto no haya un caso declarado y reconocido por los médicos? Más tarde o más temprano sucederá que alguien viajará desde Port-au-Prince o desde Artibonite, tal vez todavía sintiéndose sano, enfermará en el departamento, contagiará a quienes estuvieron en contacto, y la peste se propagará más rápido de lo que yo tardo en escribirlo. Ese pasajero llegará, no tengo dudas, y todos lo estamos esperando.
300 mil en 35 segundos
Dicen que el terremoto de enero duró 35 segundos. Mató entre 220 y 300.000 personas, dejó sin hogar a casi dos millones que fueron desplazados y muchísimos continúan arrastrando la misma situación de precariedad. Goudu-Goudu, como lo llaman los haitianos, derrumbó miles de casas, quebró el Palacio de Gobierno, la Catedral. No existió, dicen, un esfuerzo coordinado para retirar escombros y buscar los cuerpos, que quedaron bajo las piedras y allí siguen, todo se hizo de manera desorganizada y a impulsos aislados, y tal vez nunca se sepa realmente cuántos murieron porque los escombros siguen sin removerse. A un año la ciudad sigue destruida y los desplazados siguen en carpas, con el agravante de que los dueños de los terrenos empiezan a expulsarlos de sus propiedades bajo la mirada pasiva del estado y de la comunidad internacional.
En los campamentos y sin necesidad de la amenaza de la expulsión, la vida es un infierno. En una audiencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos sobre Haití, Jimena Demougin, directora para América de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, aseguró que la vida en los campamentos de desplazados "empeora". "Hay una promiscuidad insostenible, gran inseguridad por la ausencia de fuerza policial en el interior de los campamentos (…) gran vulnerabilidad de mujeres y niños y abusos sexuales", señala Demougin. Y ahora el cólera toma por asalto esas ciudades de nylon, sin baños ni saneamiento, esas ciudades donde la gente acarrea bidones de agua contaminada, ciudades pestilentes donde se sobrevive en las condiciones más duras. Si se sobrevive.
El cólera y la cólera
Cólera es una palabra polisémica. Hay cólera en Haití, hay cólera. La violencia y la enfermedad parecen no detenerse y hoy me entero que llegaron también a la Grand'Anse: muertos en trifulcas políticas y muertos víctimas de la enfermedad. Ya no es una cifra lejana que crece y avanza, es una realidad que nos pisa los talones a todos. Ayer todavía no pasaba nada y hoy nos enfrentamos al cólera y a la cólera, que explotaron juntos. Hay muchísimos enfermos, hasta un pueblo que fue abandonado por todos sus habitantes a causa del terrible contagio. El hospital de Jérémie se prepara armando unas carpitas transparentes que parecen de juguete. ¿Carpas finitas y transparentes para que los enfermos de cólera soporten un sol que pega duro desde las 6 de la mañana? ¿Quién las envió? Algún benefactor piensa que Haití es un país sombrío. De noche hay actos políticos en la plaza Dumas que acaban con piedras y botellazos, ha habido enfrentamientos a tiros en Beaumont con saldos de varios muertos, ha habido linchamientos en un pueblito de pescadores.
Empiezo a pensar, demasiado seguido, que ya es hora de salir de aquí.
El legado del “Ché”
Están en las carpas de plástico de Port-au-Prince y en las chozas más miserables de Jérémie, los ví recorrer los campamentos, entrar y salir de los agujeros más miserables. Son los médicos cubanos, 1.500 hombres y mujeres vestidos con modestia, algunos tan negros como los mismos haitianos, gritones y alegres. Viven en los pueblos más alejados, entre la gente más desposeída del planeta. Los he visto trajinar entre los escombros de la capital y en las montañas más alejadas, lidiando con la desesperación y el caos. Los reconocí por su acento, me acerqué a charlar y supe cuántos son y qué hacen. Lo demás, su obra, está a la vista de quien quiera ver y el mundo debería sonrojarse ante este ejemplo.
El horror sin fondo
Haití me hace latir el corazón más fuerte de lo normal, me enfrenta a la imagen más terrible: un cuerpo humano carbonizado. La figura se recorta en el asfalto en posición fetal, sobre un costado, ennegrecido, y todavía humea. Desaparecieron los neumáticos que le sirvieron de collar antes de que lo rociaran de gasolina, pero el cuerpo queda. Todavía humea, ¿lo dije? La cabeza no se ha consumido del todo y algunos perros merodean. Enfrente, en el porche de una casa, una mujer trenza los cabellos de otra, en la casa de al lado un hombre cose en su máquina y unos niños juegan en la alcantarilla abierta de aguas servidas que corre por el costado de la calle. La gente pasa en moto, camina por al lado, otros niños vuelven de la escuela, corren, se empujan, se gritan, el cadáver está ahí en plena calle, contra una pared. humeando. Todos juegan a que no existe. Yo lo ví cuando doblé y ya no pude esquivarlo, las ruedas de mi camioneta deben haber pasado por lo que fue uno de sus brazos. Lo ví cuando doblé y no pude dejar de mirarlo, todavía no puedo dejar de verlo, humeando. Y es que el horror, en Haití, no tiene fondo.
Montañas tras las montañas
Los haitianos tienen un dicho basado en su complicada topografía y en lo inexorable de su destino: detrás de las montañas, hay más montañas. Es una frase cargada de fatalismo que habla de lo difícil de los esfuerzos por llegar a la cima o salir del pozo, que siempre habrá otra montaña que escalar, que siempre aparecerá otro escollo que superar. Deyé mòn gen món, dice en creole el proverbio más popular de Haití, y antes que las esperanzas vanas y las palabras bonitas, el sentido trágico de los haitianos los enfrenta con los problemas que en su país se suceden en una cadena infinita y les permite tener un umbral de dolor y de sufrimiento superior a cualquiera. ¿Es pesimismo? ¿Puede un pueblo entero estar resignado a su suerte, a que después de los terremotos haya huracanes, epidemias, fraudes electorales? La impiadosa historia que le ha tocado, una historia con dimensión de tragedia, habilita a la desesperanza y al desánimo, justificaría la tristeza y la desesperanza.
Y sin embargo
Sin embargo esta gente se aferra a la vida, a su pobre vida, bailan, se enamoran, levantan una y otra vez sus carpas sobre los escombros, cargan agua desde sitios lejanos para lavarse y peinarse, cantan y tocan sus tambores, creen en dios o en dioses, ríen, juegan y van a la escuela. Saben que hay muchas montañas pero se visten con sus mejores ropas y salen a treparlas, pelean el día a día como si sospecharan un destino mejor a la vuelta de la esquina. Hoy me toca volver a mi país y despedirme de esta tierra. Recorro la capital rumbo al aeropuerto cuando aún es de noche, empieza el temprano amanecer haitiano y ya se ve la vida que hace fuerza en los rincones: árboles que crecen entre las ruinas, mujeres embarazadas, mujeres-hormiga que cargan su bidón en la cabeza, multitudes de niños yendo a la escuela. La ciudad se prepara para otro día, otro día amanece y la vida hace fuerza y surge como si hubiera un destino mejor. Que así sea.
- Mercedes Rosende es escritora y escribana uruguaya, en noviembre de 2010 estuvo en Haití contratada por un organismo internacional, y ésta es la tercera parte de la crónica de ese viaje.
https://www.alainet.org/es/active/43494
Del mismo autor
- La vida sigue haciendo fuerza 12/01/2011
- Huracán y después 22/11/2010
- Todos somos Haití 05/11/2010