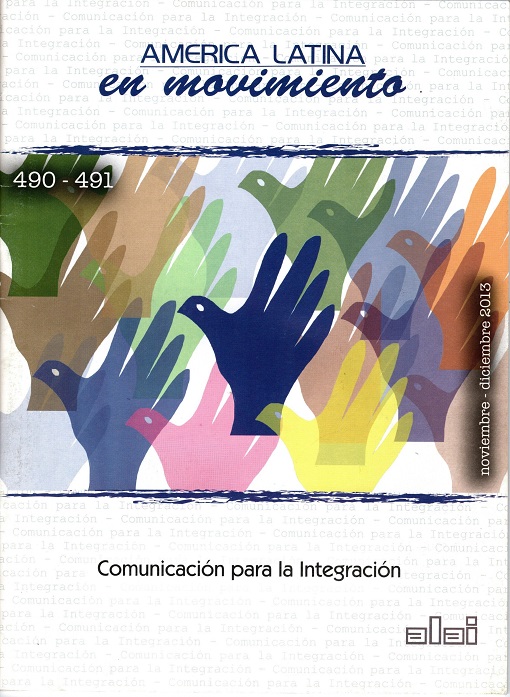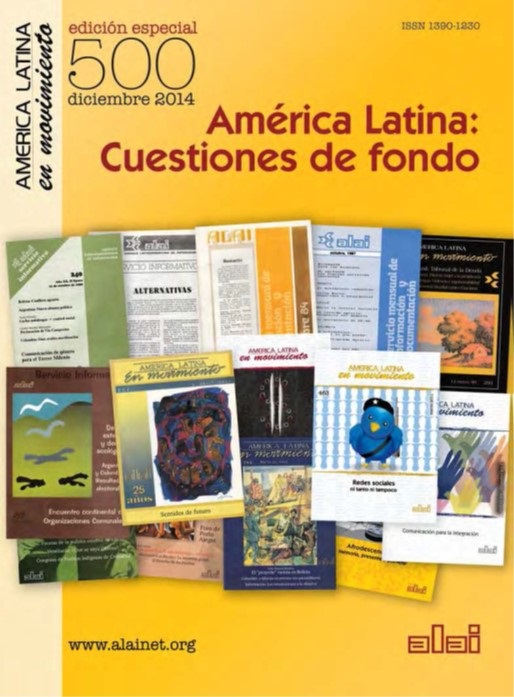Hacia una política para la vida
Si el capitalismo necesita de las crisis para acelerar su propia dinámica de despojo y destrucción –que se conoce como desarrollo–, ¿qué quiere decir que estamos en crisis, cuando la crisis se ha hecho forma de vida?
- Opinión

A mi hermano
Juan José Bautista Segales
In memoriam
La actual crisis civilizatoria, comprendida también como crisis de racionalidad, evidencia también el derrumbe del sistema de valores y de creencias, de certezas y expectativas, que ha constituido al mundo moderno y a su economía, el capitalismo.
Esto es lo que ha venido manifestándose, desde el siglo XX, como la pérdida paulatina del sentido mismo de mundo; porque pese a las evidencias innegables de la multiplicación de la crisis, las ilusiones, ya sean sociales o individuales, persisten en afirmar el horizonte de expectativas que sostiene al propio capitalismo; porque se supone, además, no sin razón, que el capitalismo necesita de las crisis como el mejor impulso para su propia renovación. Necesita poner en crisis todo, porque no es la estabilidad sino la incertidumbre y la insatisfacción crecientes, lo que promueve los factores de su desarrollo. Pero si esto era la normalidad en el siglo XX, la crisis climática acaba por relativizar esa normalidad: la vida es finita y las crisis, como las enfermedades, no pueden extenderse hasta el infinito.
La misma pandemia planificada (y el ejercicio militar disuasivo global llamado “cuarentena”) no ha hecho más que acentuar la gravedad de una crisis que pone en crisis a la misma crisis (poniendo de relieve sólo las consecuencias, se puede advertir una nueva y más despiadada transferencia de riqueza de los pobres a los ricos del mundo, haciendo posible desaparecer inclusive a la clase media a nivel mundial; pues bajo la lógica de las deudas adquiridas, ya sea a nivel individual o nacional, el mundo entero se enfrenta a una sangría económica sin precedentes en la historia mundial: sólo en el 2020, la tasa de desempleo global superó los índices de la “gran depresión”, producto de una quiebra mundial a todo nivel, para beneficio exclusivo de las transnacionales y los gigabancos, provocando que la deuda llegue, sólo ese año, a los 23 billones de dólares, haciendo que la deuda global alcance los 282 billones, o sea, un 355% por encima del PIB mundial. Esto significa que el mundo se encuentra apalancado por tres veces sobre su propia producción, sin esperanzas de pronta recuperación económica, pues la propia producción y hasta los servicios se encuentran, en muchos países, paralizados; la continuidad “pandémica” no hará sino provocar nuevas cargas impositivas sobre unas economías ya desequilibradas; para que la “salud económica” global se recupere y no se “contamine” con impagos y morosidad, no importará sacrificar la salud de la población mundial).
Un mundo no entra en crisis por sí mismo sino porque el derrumbe de sus principios vitales son los que desatan la pérdida de todas las referencias básicas de su propia consistencia sistémica. Si el capitalismo necesita de las crisis para acelerar su propia dinámica de despojo y destrucción –que se conoce como desarrollo–, ¿qué quiere decir que estamos en crisis, cuando la crisis se ha hecho forma de vida?
Lo que sostenía la crisis no es la fatalidad resignada (y ahora cínica del 1% rico de mundo) sino los valores y creencias modernos, naturalizados hasta en el propio ámbito científico-filosófico. Pero la destrucción medioambiental es lo que ha puesto en crisis la normalización de la crisis como forma de vida, es decir, porque la vida es finita, es que la crisis llega a un punto en el cual toca fondo. En el caso que nos toca vivir, esto significa la rebelión de los límites.
La vida misma es la que se rebela, es decir, sus límites mismos manifiestan una incompatibilidad absoluta entre la vida y el capital. La vida es voluntad de vivir y esta voluntad, inscrita en todo, es la que toma la palabra y se debate en el presente mismo que manifiesta el posible fin de la vida misma. Si la plandemia ha terminado por afectar todo, es porque no es más que la consumación de un proyecto que, a nombre de la vida, ha venido destruyendo todo lo que hace posible vivir. La economía que ha producido se comprende como economía del crecimiento infinito; y eso es lo que atenta a los límites mismos de la vida.
El despojo sistemático que produce el capitalismo no es otra cosa que el vaciamiento constante y exponencial de toda fuente de riqueza. Cuando esto ya se hace insostenible, la propia racionalidad económica del capital no hace sino descubrir su lógica suicida. Esa lógica es la que se hace sistema de vida y todo cuanto desarrolla es la capacidad inimaginable de destrucción exponencial de todo cuanto existe.
Esa voracidad sin límites constituye la transferencia fatal de riqueza neta, de la periferia, hacia los centros de acumulación global. El fenómeno novedoso de colonización moderna (que llamamos colonialidad), por medio de su mito fundacional de clasificación antropológica de la humanidad, hace constante y sostenible esa transferencia, como plusvalorización de la vida del centro es inversamente proporcional a una desvalorización de la vida y la humanidad de la periferia. No sólo es sangre (de la humanidad y de la tierra) la que chorrean las materias primas o los recursos estratégicos, sino vida en sentido superlativo. Lo que se despoja es vida, porque sólo de ese modo el capital se constituye en capital. Sólo en ese sentido, el plusvalor aparece en todas sus dimensiones y manifiesta lo inaudito de una economía enajenada de la vida y, en consecuencia, se presenta como lo que es: una economía de la muerte.
Esta denuncia es la que nuestros pueblos han venido insistiendo desde la invasión del Abya Yala, y que hoy se actualiza en la denuncia a un sistema-mundo que, en cinco siglos ha desequilibrado todo, no sólo a la humanidad sino también al entorno vital que hace posible la vida para todos; también desnuda el carácter mítico de la pretendida “era de la razón” y el sinsentido del sentido común imperante y su inconsistencia con la propia realidad que, ahora, es desplazada por su reflejo virtual; sólo en ese contexto, tiene sentido el “mundo de la posverdad”, que es la culminación de una racionalidad que ya no reivindica la vida sino celebra la muerte.
Por eso se trata de una racionalidad que produce irracionalidades y que hoy, en plena decadencia del sistema-mundo que ha producido, moviliza toda su infraestructura global para instalar su fatalismo de un “mundo sin alternativas”, bajo la consigna encubierta de que ahora el enemigo es la estabilidad y la paz. Esa escenografía es la que precede a una necesaria resignificación de lo político y, en consecuencia, de una transformación radical de la praxis política.
Si consideramos a la política como el ámbito de tematización de las condiciones de posibilidad de la realización de las utopías humanas, entonces tiene sentido desencubrir y explicitar qué tipo de contenidos utópicos estamos pretendiendo; porque las revoluciones no son simplemente la unificación de demandas que culminan en un cambio de poder. Lo que está detrás y le da consistencia e impulso trascendental a una revolución, es una gran meta-narrativa que no sólo interpela la racionalidad hegemónica, sino que tiene capacidad extensiva de relativizar sus creencias y valores y, por ello mismo, magnitud utópico-crítica de desfondar el sentido mismo de realidad vigente, desde donde los ámbitos de posibilidad se abren más allá de la objetividad dominante. Por ello, es necesario reafirmar que, lo que da más realidad a la vida diaria, es lo menos real que hay: la u-topia y no el topos, es lo que abre toda posibilidad y relativiza lo-que-hay como única posibilidad.
Una revolución es entonces la mediación histórico-política que recepciona los contenidos de esa meta-narrativa ético-mítica que le da sentido y trascendencia a la épica popular. Como acontecimiento, una revolución es entonces la encarnación anticipatoria de lo inadmisible para este mundo: “otro mundo es posible” no desde las posibilidades del orden vigente sino desde lo más allá inaudito para aquél. Entonces, eso inaudito es así, porque expresa otra utopía, otra racionalidad y otra subjetividad que no es de este mundo, sino la decantación histórica de una insurgencia nunca subsumida y que, por ello mismo, puede constituirse en resto crítico y, en consecuencia, apertura epistémica. Por eso una revolución no se expresa sólo en una lucha objetiva, sino que comprende otro nuevo sentido de vida que, como motor discursivo-argumentativo, es lo que impulsa a la nueva subjetividad, que protagoniza la salida del laberinto ontológico de una totalidad solipsista como es la modernidad.
Esa subjetividad no subsumida se constituye entonces en el locus orgánico de referencialidad utópica, cuya densidad histórica es lo que define la extensividad del horizonte político que puede proyectar. Entonces, para ir describiendo esa densidad y la importancia actual de sopesar la magnitud que ello significa, para proponer una política para la vida, abordemos, brevemente, el desmontaje categorial del concepto mismo.
La tradición occidental reivindica la concepción aristocrática que aparece en Grecia y que considera a la política como la ocupación propia de los admitidos en el ágora. Así como el demos de la democracia no expresa al pueblo amplificado sino a grupos corporativos con poder de negociación, la polis de la política es un ámbito que hace de la ciudad el centro de las decisiones comunes, en una clara demarcación selectiva; pues el campo, lo rural es, desde el concepto, excluido de lo político.
Es decir, desde Grecia, (que la modernidad reclama como el origen de la civilización occidental), los asuntos comunes y las decisiones que se asumen, son patrimonio exclusivo de la ciudad. ¿Qué significa esto? La exclusión del campo y del campesino, como una constante en toda la tradición occidental, marca el carácter privativo que la política adquiere y remata en un literal desprecio aristocrático hacia el pueblo. La modernidad decanta esto muy bien, porque la subjetividad que produce, tiene en el burgués –como el summum mismo de lo que se considera ciudadano–, la aspiración moderna de desvinculación de todo lo que huela a campo, es decir, a naturaleza, o sea, vida.
La modernidad, en cuanto proyecto civilizatorio, es el único (en toda la historia humana) que se ha propuesto, de modo consciente, la separación radical entre cultura y natura. Las consecuencias nefastas de aquello es lo que estamos atravesando actualmente, ya no sólo como mal-estar cultural sino como mal-estar existencial.
En toda la tradición occidental, la vida no es definida biológicamente sino filosóficamente, es decir, no es un a priori trascendental sino producto de la especulación. Para Aristóteles, la división entre vida vegetativa y vida intelectual, es una hipótesis útil, porque, de ese modo, ha de definir lo que es la vida política. Si la vida que compartimos con las demás especies no es considerada fundamental, la vida “auténticamente” humana pasará a ser la vida intelectiva (por ello también la política se expresará como ocupación exclusiva de quienes ejercen el ocio, o sea, los ricos).
Esto es lo que hará posible la definición ideológica de lo que es humano y de lo que no es plenamente humano. Por ello dirá Aristóteles, en la Política, que “sólo es humano aquél que habita en la polis”. Y ésta será una de las bases argumentativas que le servirá, a la modernidad naciente, para afirmar, en boca de Ginés de Sepúlveda, en 1550, una clasificación antropológica como fundamento de una naturalización de las relaciones de dominación. De este modo, el gran mito del racismo legitima, en toda su radicalidad, el ahora carácter blanco-aristocrático de la política, heredero de la tradición occidental, y que la modernidad lleva a sus últimas consecuencias en el diseño geopolítico centro-periferia (diseño además ontológico ser-no ser, y antropológico humano-no humano).
En ese sentido, ya con la colonización, como continuidad diacrónica de la conquista, el desprecio al indio, expulsado de sus propias urbes y hacinado en aquello que desprecia el individuo moderno naciente –el campo–, retrata ya el sentido común de una subjetividad que se apodera de las urbes indígenas y los convierte en centros de administración colonial y, desde allí, producirá su propio encierro ante lo que siempre considerará la “inhóspita soledad de la tierra yerma”, donde “habita el indio, el silencio y el pasado”.
Esa imagen devaluada no procede de alguna experiencia precisa sino de una representación que formatea su subjetividad por medio de su radical modernización. Esto nos conduce a describir otro factor histórico de la exclusión definitiva del campo y la celebración citadina, como locus de irradiación del proyecto moderno. La burguesía naciente europea, para consolidar su proyecto, además de disputarle el poder político a la monarquía feudal, necesita un nuevo sistema de valores y creencias que legitimen su horizonte de expectativas, es decir, necesita una ética pertinente a su proyecto.
La reforma protestante tiene ese objetivo: el cristianismo mismo necesita reformularse desde los propósitos del nuevo mundo que está naciendo. Porque, además, los campesinos en Europa estaban produciendo su propia reforma ante el poder papal; las revueltas campesinas de los anabaptistas pedían la tierra prometida ya no más allá de la vida, sino en esta vida; entre 1524 y 1535 originaron las llamadas “guerras campesinas”, revolucionando la propia teología en lo que se conocería, mucho después y en nuestro continente, como la “opción por los pobres”.
Esa fue la verdadera reforma que fue aplastada por el propio Lutero (teólogo orgánico de la burguesía naciente), denunciando las demandas campesinas como “locura judaica”. Esa fue la última rebelión campesina en Europa, porque después, de modo sistemático, se fue expropiando y enajenando la tierra de las comunidades campesinas, para desplazarlos a las ciudades y constituirlos en proletariado, es decir, en mano de obra barata y hambrienta.
El capitalismo nace en las ciudades, es la culminación de una transición obligada que, si bien empieza en el neolítico, es en el mundo moderno cuando la centralidad política de la ciudad radicaliza una separación ontológica y antropológica entre ciudad y campo; lo cual se hace más evidente en la periferia colonial.
Esa separación ha sido funcionalizada muy bien para minar toda apuesta de soberanía de nuestros países, porque la base de toda economía es la producción de los alimentos. Pero si esto no es prioridad estatal, porque las necesidades imperiales siempre han originado aquellos relatos que nos constituyen en extractores de recursos necesarios para el desarrollo exclusivo del centro, entonces la dependencia se acentúa estructuralmente, porque la mono-producción extractivista (que sólo cumple requerimientos del mercado mundial) no diversifica ni amplifica nunca la economía y, lo que es peor, no produciendo se aprende sólo a consumir lo de afuera.
Pero sólo produciendo, empezando por los alimentos, es que se produce la economía, se reproduce la cultura, las artes y la espiritualidad propia de un pueblo. Por eso –más allá del economicismo prevalente–, en toda producción, lo que se produce realmente es el sujeto de la producción. No es lo mismo producir para acumular ganancias que producir para la vida.
Entonces ahora podemos iniciar la reflexión de lo que significaría una política para la vida. Lo cual implica necesariamente una redefinición de la vida, porque sólo se redefine la política si primero nos proponemos definir de nuevo lo que es la vida y lo que significa vivir. Desde la cultura de la vida, el suma qamaña, que se traduce como “vivir bien”, también significaría, como imperativo, “vivamos para la vida”; pero creemos, más allá de la literalidad, que son los ubuntu del África quienes nos ayudan a comprender mejor lo que significaría una vida buena: es el “yo soy si Tú eres, yo vivo si Tú vives”.
Pues la condición insoslayable de toda relación comunitaria es el servicio que nos hacemos, los unos a los otros, en esa gratuidad del agradecimiento como forma de reciprocidad continua; por eso en el ubuntu, la acentuación está en el Tú y no en el yo, el acento está siempre en la comunidad, no en el ego atomizado y desvinculado de toda referencia que no sea su propio interés individualista (hay que subrayar que el ego es el propio sistema de autodefensa que se activa cuando se experimenta el mundo y la vida como pura hostilidad).
Por eso, redefinir la vida es fundamental para definir un nuevo proyecto político, entendido como un nuevo proyecto de vida. En un contexto, en el cual, se ha perdido el sentido mismo de la vida y de lo que significa vivir, una política para la vida no puede sino proponerse la restauración de la vida, como condición inexcusable de todas las demás posibilidades existenciales. El horizonte utópico que la hace posible, demanda la transformación de la política vigente y de la propia subjetividad de quien encarne la tarea que significa constituirse en un criador de la vida.
Por ello acentúa y reafirma la opción por la vida, desde la revalorización, dignificación y restauración del campo, como el modelo de vida que la ciudad misma debería proponerse, para hacer posible su propia viabilidad futura. Por eso el ayllu ya no puede entenderse como algo sólo posible en la vida rural sino como la forma de vida que la ciudad debería proponerse como modo de enfrentar los retos actuales. No son las “ciudades inteligentes” las que van a remediar el desastre social que podría originar la continuidad pandémica, sino el apostar a volver a ser comunidad, como ayllus y yapus urbanos.
El concepto de lo ecológico, asimilado últimamente por la economía y la política, tiene, desde la cultura de la vida, una acentuación más decisiva cuando entendemos, por ello, un tipo de reflexión que expresa la convivencia racional y equilibrada de todas las existencias que hacen comunidad en un mismo hábitat. De ese modo es que podemos integrar en la política al conjunto de existencias o parientes (como les llamamos), porque también el concepto de pueblo, desde la perspectiva comunitaria, deja de ser una referencia exclusivamente humana y se dirige a la estructura comunitaria de la vida toda. Por ello la comunidad no es un dato sino un criterio, y es el modo cómo la vida se expresa; cuanta más comunidad y mas relaciones de complementariedad en la reciprocidad se producen, más se está en sintonía y en la frecuencia adecuada para escuchar, respetar y aprender los signos de la vida.
Una política divorciada de la vida recluye sus despliegues de sentido político al estrecho margen de realidad que le brinda el horizonte citadino. Sólo cuando las periferias urbanas, como extensión de lo rural, hacen acto de presencia, es que la auto referencialidad citadina sale de su solipsismo y vuelve a la realidad. Entonces ve el mundo no como lo editan los medios sino como lo que es; todo lo tiene gracias a aquello que niega: las artes que exhibe, la cultura que expone, la mesa, los alimentos, la identidad le vienen del campo. Descentrar su condición privilegiada es tarea política. Resignificar la política desde la vida debe ser una apuesta que el ámbito citadino proyecte como el necesario re–encuentro con la tierra y con la vida. Del humus, de la tierra, provenimos, como tierra que piensa, que siente, que se eleva al infinito, para volver a ella de modo agradecido y hacernos memoria y testimonio del tipo de trascendencia que la vida ha puesto en nosotros.
Producir un nuevo tipo de subjetividad, de humanidad, es la nueva tarea revolucionaria que nos obliga a conformar el nuevo contingente impulsor de esta nueva política para la vida; porque donde realmente se objetivan los mitos y las utopías no es en lo objetivo de la realidad, sino en las subjetividades; es ahí donde se encarnan y constituyen sistema de creencias y valores.
No hay revolución sin sujeto de la revolución, porque las revoluciones no se desarrollan por inercia. El papel protagónico del pueblo se acentúa aun más, porque siendo el creador de un nuevo mundo, constituirse en pueblo es la conditio sine qua non para hacerse consciencia anticipatoria de nuestro mundo, ya no como mera posibilidad: otro mundo –nuestro mundo– es no sólo posible sino más necesario que nunca. El mundo espera eso de nosotros.
Una política para la vida se decanta en una política comunitaria, más allá y como superación de lo representativo y participativo, siendo estos todavía aspectos formales y procedimentales. Esta nueva política quiere incidir, más bien, en la materialidad misma de lo político. En ese sentido, repensar lo político quiere decir llevar al plano de la razón (pero ya no una razón divorciada de la vida), la experiencia de constitución de un pueblo en tanto que pueblo, es decir, del proceso por el cual un pueblo produce, en su propia carnalidad histórica, el pasaje de la consciencia a la autoconsciencia.
Esto creemos que hemos presenciado en la resistencia al golpe del 2019 y la recuperación democrática del 2020. Ese es el nuevo acontecimiento al cual nos referimos como el nuevo pachakuti proyectivo que se constituye en ortopraxis de la nueva política. La narrativa utópica que dio lugar al horizonte político plurinacional fue lo que repuso el ajayu del pueblo (que buscaba el fascismo cercenar), y fue aquello que, de sagrado, mantuvo a un pueblo (aunque huérfano de representación política) movilizado ya no en la mera resistencia sino en la renovada apuesta por la transformación. Al pueblo boliviano, a su lucha, a la fe en sí mismo, a su esperanza de un mundo más digno y justo, le debemos el estar aquí.
Esta nueva política sólo podrá hacerse efectividad a partir de la fidelidad al acontecimiento. Nuestros muertos nos exigen ello. Hay que cambiar todo, pero, sobre todo, hay que limpiar y exorcizar los virus invasivos ideológicos que la modernidad ha naturalizado en nuestras propias expectativas políticas. El Che decía que hay que crear al “hombre nuevo”; esto no significa sólo el renacer sino parir un nuevo ser humano. En medio de la crisis civilizatoria estamos promoviendo un qhanapacha, un nuevo amanecer y, como todo alumbramiento, implica dolor y alegría, esperanza y sufrimiento. Si a toda madrugada le precede una oscuridad más negra que la noche, hagamos que esa oscuridad se trasforme también en luz, para que el despuntar del alba ya no arrastre más llanto, sino que nos reunamos todos, los presentes y los ausentes, los vivos y nuestros muertos, desayunando juntos, al borde de una mañana eterna.
¡Jallalla!
La Paz, Bolivia, Chuquiago Marka,
Rafael Bautista S.
autor de: “El ángel de la historia.
Genealogía, ejecución y derrota del golpe de Estado.
2018-2020”, de próxima aparición,
dirige “el taller de la descolonización” y
“la comunidad de pensamiento amáutico”
rafaelcorso@yahoo.com
[1] Conferencia presentada el 22 de junio de 2021, en el ciclo “Pensando el mundo desde la vida”, auspiciado por la Vicepresidencia del Estado plurinacional de Bolivia.
Del mismo autor
- De la "guerra híbrida" a la "guerra infinita" 06/04/2022
- La ofensiva post-imperial ante la decadencia de occidente 16/03/2022
- Cuando el MAS se hace menos 17/01/2022
- Hacia una política para la vida 20/07/2021
- Bolivia: la histórica derrota de la derecha 28/05/2021
- La descolonización de la democracia 18/01/2021
- De la victoria popular al triunfo pírrico del MAS 04/01/2021
- Hacia una geopolítica del poder popular 22/12/2020
- Bolivia: del Estado de excepción al Estado de rebelión 17/08/2020
- Thinking the World from Bolivia 26/07/2020
Clasificado en
Crisis Ambiental, Crisis Económica
- Paula Bianchi 07/04/2022
- Leonardo Boff 05/04/2022
- Gabriela Ramírez, OBELA 04/04/2022
- Gabriela Ramírez, OBELA 04/04/2022
- Aviva Chomsky 28/03/2022