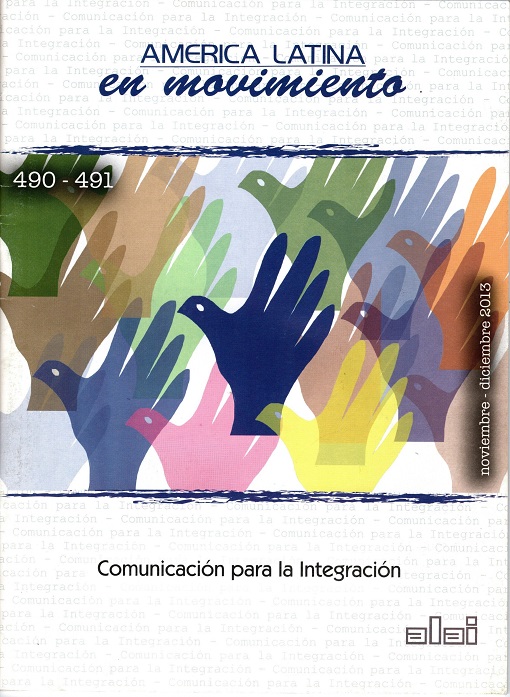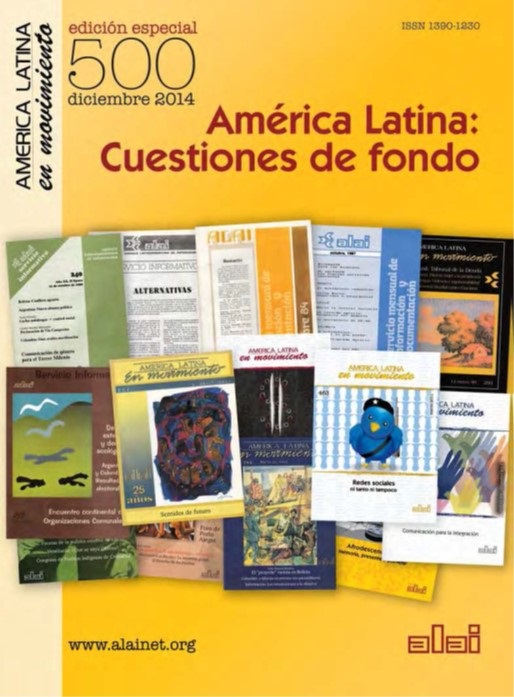La política partidista del INE
El actual Instituto Federal Electoral está lejos de ser un árbitro y una instancia de contrapeso al poder político, con independencia de las afiliaciones partidistas.
- Opinión
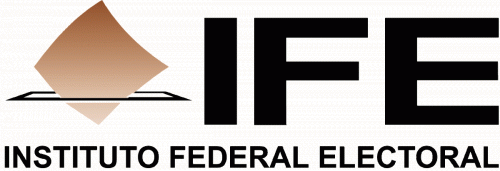
En materia electoral, el sistema político mexicano enfrenta, desde hace poco más o menos un siglo de historia, un problema recurrente: ¿cómo ofrecer garantías procedimentales, administrativas, jurídicas e institucionales respecto de los resultados que se obtienen en cada ronda comicial celebrada en el territorio nacional para renovar, en sus tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), los puestos de elección popular?
Y es que, en efecto, aunque la pregunta puede llegar a parecer simplona, por superficial; o exagerada, por cuanto se datan los orígenes de la problemática en los albores del nacimiento del régimen posrevolucionario; la realidad de la cuestión es que, al haber emergido como la fuerza y la cultura política hegemónica en el país, luego de la guerra civil de principios de siglo (1910-1924), el priísmo logró diseñar e imponer una serie de sentidos comunes y de prácticas políticas colectivas pensadas para garantizar niveles controlados de participación formal de las clases mayoritarias (las explotadas) en los procesos de toma de decisiones relativas a la organización y el funcionamiento de la vida nacional.
El carácter democrático de la cultura priísta que dominó prácticamente a la totalidad del siglo XX mexicano, en ese sentido, estaba dado, antes que por una verdadera democratización en términos de representación y de participación política de la diversidad de sectores sociales que constituían a la nación, por el voraz y vertiginoso proceso de industrialización de la economía nacional; toda vez que, de cara a las condiciones de enorme precariedad que privaban con anterioridad a la guerra civil, lo que se echó a andar con posterioridad a ella fue una época de abundancia de capitales que en los hechos tuvo por resultado más inmediato formar una numerosa y relativamente próspera clase media, aunque al costo de sostener la polarización de la desigualdad: enriqueciendo cada vez más a las capas superiores de la sociedad y empobreciendo cada vez más a sus estratos pauperizados.
Dicho en otras palabras, si el autoritarismo del sistema político mexicano fue soportado durante tantas décadas por parte de la sociedad civil mexicana, eso se debe no a que la cultura política del priísmo fuese en verdad democrática, ni en el plano de la política ni en el de la economía (pues todo sistema que sostiene su abundancia en la explotación generalizada de las clases mayoritarias no puede ser considerado, por ningún motivo, un sistema democrático), sino, antes bien, a que la industrialización de la economía nacional fue tan acelerada y tan profunda (sustituyendo por completo la matriz productiva centrada en las plantaciones y las haciendas), que, en los hechos, la relativa redistribución de la riqueza social producida en verdad se llegó a sentir como el resultado de un modelo de hacer política que a pesar de su autoritarismo por lo menos permitía que enormes proporciones de la población prosperasen materialmente.
El costo político, así, era pagado en aras de sostener ciertos niveles de estabilidad productiva y consuntiva. Toda noción de democracia, asimismo, se terminó entendiendo en su sentido liberal-mercantil: dando por sentado que la circulación de las mercancías y la redistribución controlada y relativa del ingreso en el mercado tiene la posibilidad de democratizar económicamente aquello que políticamente es antidemocrático. El error de dicha concepción estaba, por supuesto, en no comprender que si la democratización de una sociedad está atada a las condiciones de clase, a los ingresos y la riqueza de la que son privilegiadas ciertas personas o colectividades, todos aquellos sectores de la sociedad que se hallen entre los estratos más explotados están, por definición, excluidos de ese sistema.
Hacia finales del siglo XX, cuando los embates del neoliberalismo y el desmantelamiento del precario Estado de bienestar posrevolucionario comenzaron a revertir algunos de los beneficios de los que en décadas anteriores habían gozado las clases medias nacionales; cuando los capitales nacionales y transnacionales empezaron a atentar con privatizar en los años por venir aquello que con anterioridad habían sido conquistas sociales dificilísimas de conseguir (muchas de las cuales se dieron gracias a los impulsos y la resistencia sistemática de las izquierdas), como las relativas a la seguridad laboral, los servicios de salud, las canastas básicas y la estabilidad creciente de la renta media; aquella fantasía sobre la democracia económica, correlativa y aliada del autoritarismo político, se desmoronó, dando como resultado un nuevo impulso de movilización ciudadana que, en esta ocasión, se centró en disputar espacios de participación y de representación política: ahora sí, procurando revertir por la vía político-electoral lo que el mercado neoliberal ya no estaba en condiciones de sostener.
La necesidad de resistir a los embates del neoliberalismo (inaugurado en la región en 1973, con el golpe a Salvador Allende; y en México, en 1982, con la presidencia de Miguel de la Madrid), es lo que llevó a las clases medias nacionales y a sus sectores ilustrados (básicamente la intelectualidad y parte de la comentocracia oficial), al redor de esas fechas, pero con especial profusión en la década de los años noventa, a exigir cambios sustanciales en las dinámicas electorales y, sobre todo, en la obtención de garantías procesales, administrativas, legales e institucionales sobre la certeza, la certidumbre, la veracidad y la legitimidad de los resultados obtenidos en cada elección, federal, estatal y municipal. Y si bien es verdad que la profundidad de los cambios conseguidos y la velocidad a la que estos avanzaron no fue la misma ni tuvieron los mismos efectos en lo que se refiere a esos tres niveles de gobierno, por lo menos en el plano federal, el Instituto Nacional Electoral (antes Instituto Federal Electoral) es, por decirlo de alguna manera, la joya de la corona obtenida y reivindicada para sí por parte de esos sectores medios e ilustrados que demandaron mayores márgenes de autonomía en lo concerniente a la organización, celebración, calificación y sanción de las dinámicas comiciales.
Y es que, en efecto, no debe olvidarse, después de todo, que hasta antes de la fundación del Instituto Federal Electoral (IFE), en 1990, cada una de las etapas de los procesos electorales se hallaba concentrada en la Secretaria de Gobernación (parte del poder ejecutivo federal, y la mayoría de las veces apéndice de la presidencia de la república) y, en menor medida, en la Cámara de Diputados. Si se toma en consideración que prácticamente los tres poderes de la Unión (ejecutivo, legislativo y judicial) y los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), a lo largo de todo el siglo fueron parasitados por las estructuras del Partido Revolucionario Institucional, haciendo del gobierno de México una extensión o superestructura de las bases o infraestructuras internas de aquel partido (al grado que la movilidad política estaba determinada, en última instancia, por el relevo de cuadros al interior del PRI), afirmar que las elecciones en México se decidían en la Secretaría de Gobernación y en la Cámara de Diputados (siempre con mayorías aplastantes por parte del priísmo y sus partidos políticos rémoras) es el equivalente a afirmar que era el partido hegemónico el que en último término decidía y legitimaba cada votación.
Ello, por supuesto, no significa que el priísmo fuese omnipotente y omnipresente, o que las resistencias sociales opuestas a su proyecto político fuesen inútiles o insignificantes. En realidad, si al final del siglo el priísmo terminó por debilitarse institucionalmente (aunque eso no significa que su cultura política dejase de ser la hegemónica), ello se debe, justo, al empuje de múltiples y diversos proyectos de oposición. El tema es, no obstante lo anterior, que a pesar de ello, la determinación del priísmo en la conducción de la vida nacional seguía siendo la de mayor peso.
En los años noventa del siglo XX, teniendo estas consideraciones en mente, y previendo, hacia el futuro, que la mejor manera de corregir las arbitrariedades y los excesos del priísmo era abrirle paso a la oposición institucionalizada; es decir, a la alternancia entre partidos, una porción importante de la sociedad civil se encargó de fortalecer los procesos, las gestiones administrativas, las instituciones y los principios jurídicos que, de alguna manera, reivindicaran la posición y las exigencias de la ciudadanía, desde una perspectiva, justo, ciudadana, alejada, en teoría, de las perversiones del poder político. El entonces IFE, en ese sentido, se consideró el mayor de los logros frente a la cultura política del priísmo, en materia electoral, porque, se suponía, colocaba en manos de la propia ciudadanía el organizar, celebrar, calificar y sancionar (aunque esto último en realidad correspondería al Tribunal en la materia) la vida electoral en México.
No es casualidad, por lo anterior, que el énfasis que se coloca al momento de abordar la actuación del ahora INE sea el de resaltar su carácter ciudadano, partiendo del entendido de que el ciudadano es la negación del político, o por lo menos su mejor y más natural oposición (aunque en los hechos esa afirmación no pase de ser una falsa concepción, por demás ingenua). Eso explica, en parte, que ante cualquier declaración por parte de un gobernante, de un presidente, un diputado, un senador, etc., la ciudadanía saliese, inmediatamente, en defensa de la principal institución representante de sus intereses de cara al poder político nacional. Y es que, en efecto, si se toma en cuenta que el Instituto era de reciente creación y, hasta cierto punto, una anomalía para las reglas del juego electoral que durante sexenios habían sostenido en su lugar a la élite gobernante del país, defenderlo de cualquier declaración en su contra era sinónimo de defender a una instancia que, en términos comparativos, se hallaba en una posición de poder jerárquicamente inferior y políticamente más vulnerable que cualquiera que pudiese ocupar un político de profesión.
Defender al IFE de las declaraciones de un político profesional (incluso si éstas no eran declaraciones de ataque), en esos términos, era el equivalente a defender colectivamente al David de la ciudadanía ante el Goliat de la política. Por eso, aún ahora, cuando la clase política mexicana hace comentarios que ponen en cuestión la legitimidad y la imparcialidad del Instituto, la primera reacción que se tiene, por lo menos de parte de las generaciones que tuvieron que trabajar políticamente para la consolidación del entonces IFE, entre los años noventa del siglo XX y la primera década del XXI, es la de defender a capa y espada el sentido y el fundamento ciudadano de dicha institución y los integrantes que la componen.
Hoy en día, en tiempos de la 4T, la cuestión de fondo respecto de la disputa entre el presidente López Obrador y el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, es, sin embargo, que con el paso del tiempo, parte de la intelectualidad y de la ciudadanía que lucharon por la existencia de autoridades ciudadanas autónomas en materia político-electoral perdieron de vista las formas sutiles, pero eficientes y sólidas, a través de las cuales el carácter y el fundamento ciudadano del IFE/INE fueron progresiva y sistemáticamente parasitados y cooptados por parte de la clase política mexicana, especialmente por parte del poder legislativo federal, en cuyas manos se deciden los perfiles de las personas que han de constituir al propio Instituto.
El INE con el que hoy se cuenta, hay que decirlo claramente, no es, ni de cerca, el mismo Instituto que nació en la década de los años noventa; y no es, por supuesto, nada próximo al diseño original que se tenía de él como un árbitro y una instancia de contrapeso al poder político, con independencia de las afiliaciones partidistas por medio de las cuales se presentase ese poder. A estas alturas del partido ya parece un absurdo seguirlo repitiendo, pero la imparcialidad en política es una ilusión peligrosa, y la autonomía de las instituciones no contempla la dependencia política de los perfiles que las componen. ¿No son, después de todo, Ciro Murayama y Lorenzo Córdova dos actores políticos cuya supervivencia en el sistema político mexicano depende de que los intereses a los que responden sobrevivan? ¿No son, ambos perfiles, productos de los intereses políticos que en el legislativo federal fueron los responsables de hacerles parte del Instituto?
En política, en México, a menudo se suele olvidar que los orígenes de los fenómenos sociales y de las instituciones no son la característica que lo domina y lo determina todo a lo largo del tiempo. Entre el origen ciudadano del ahora INE y el momento presente hay, en medio, una larga historia de relaciones, de tensiones y de conflictos políticos que han ido modificando paulatinamente el rol asumido por el Instituto en la vida política nacional. De haber sido concebido como un árbitro que no debería de tener ataduras partidistas, dicho Instituto pasó a ser un actor que se adjudicó la tarea de ser una oposición partidista más; un rasgo que hoy, sobre todo, se hace notar cada vez más al dar cuenta de la concepción que su Consejero presidente tiene sobre el carácter poco ilustrado de la izquierda que hoy gobierna a México.
En el principio de los tiempos, cuando el IFE se diseñó, el argumento de peso que se tenía para hacer que sus integrantes fuesen perfiles ciudadanos era que, al ser precisamente ciudadanos y ciudadanas sus Consejerías, sin intereses de realizar una carrera política en el seno del sistema político nacional, sus decisiones pudiesen ser autónomas en un grado relativamente amplio; toda vez que, al finalizar sus funciones en el cargo, no tendrían que depender de algún partido para seguir siendo activos y activas en la política profesional (como ocurre con los procesos de selección de candidaturas y los relevos de personas entre niveles de gobierno y poderes de la Unión). Con los años, lo que la cultura política hegemónica en el país demostró es que incluso partiendo de esa base, el sistema político nacional era lo suficientemente hermético como para silenciar a aquellas voces que resultaban incómodas. ¿No fue ese el caso de la renovación del primer IFE, presidido por José Woldenberg, que al volverse incómodo fue desestructurado por los partidos políticos en el Congreso y levantado de nuevo, a modo, desde cero?
En tiempos de la 4T, cuando la presidencia de la República ha insistido sistemáticamente en cuestionar la imparcialidad de algunos de sus perfiles en funciones como Consejeros o Consejeras electorales, esas mismas personalidades cuestionadas por López Obrador han insistido en argumentar que su actuar está basado en el respeto irrestricto al Estado de derecho y a la legislación vigente. Más allá de poner en tela de juicio la supuesta neutralidad política del derecho, en general; quizá aquí valga la pena comenzar a reconocer que aunque las normas están claras en su letra, es una interpretación política lo que siempre se hace de ellas, de acuerdo con los tiempos que van corriendo. Hoy, por ejemplo, se esgrime una defensa férrea en pro de defender el principio de no sobrerrepresentación política en el poder legislativo, de cara a las elecciones de junio próximo. Y sin embargo, cuando esa sobrerrepresentación benefició a partidos como el PRI y sus aliados, nunca se hicieron votos por corregir dicha composición de la cámara. ¡Y ahora Lorenzo Córdova se atreve a decir que ese fue un error que para estos comicios se busca resarcir! Al parecer, el respeto irrestricto a la Constitución sólo se da cuando hay posturas ideológicas encontradas, porque cuando son convergentes, aquello puede ser calificado sólo de omisión o error sin mayor trascendencia.
En estos días, cuando las decisiones más importantes tomadas por los y las Consejeras electorales del INE han tenido un claro sesgo en contra del partido mayoritario en el Congreso federal, parecen ser más y más potentes las voces que se alzan para acusar que lo que se está dando por parte de la presidencia de la república es un atentado a la democracia, que pasa por la eliminación de la autonomía y el carácter ciudadano de la autoridad electoral. En esas acusaciones, por supuesto, parece haberse olvidado, asimismo, que en sexenios anteriores esa misma autoridad, con el mismo Consejero presidente en el cargo, fue indolente y por demás intransigente en sus actos al no aplicar los más altos estándares éticos y el más irrestricto de los respetos a la normatividad vigente en casos tan aberrantes como los de la compra del voto a través de MONEX (que benefició la victoria del nuevo PRI de viejas prácticas) o en el del financiamiento de campañas, también del priísmo, a través del entramado de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
Si la vara y los estándares con los cuales el actual INE mide los actos del gobierno en funciones y del partido político que lo respalda hubiesen sido los mismos que hubiese empleado para investigar esos procesos o tantos más (como los que conciernen a infinidad de gobernadores a los cuales hoy se les sigue comprobando su culpabilidad de actos de corrupción, de desvío de recursos y financiamiento ilícito de sus campañas), el número de gubernaturas, diputaciones, senadurías y presidencias municipales anulados al priísmo, al panismo y al perredismo sería brutal. Para ponerlo simple: tan sólo la victoria de Enrique Peña Nieto, en la campaña presidencial de 2012, habría sido anulada. Y de paso, el Partido Revolucionario Institucional ya no tendría registro oficial: no existiría.
¿Cómo confiar, hoy, de cara a las elecciones próximas, en la imparcialidad y en la autonomía relativa de la autoridad electoral que en sexenios anteriores fue por lo demás permisiva con actos y prácticas que ameritaban, por decir lo menos, la anulación de campañas y del registro del partido político que las abanderaba? ¿Cómo permanecer en silencio ante el doble rasero que hoy se hace visible en la conducción de las decisiones que toma el Consejo General del INE? ¿Cómo olvidar esa historia de indolencia que a lo largo de los años hizo que el INE dejase de ser una autoridad electoral, convirtiéndose en un actor partidista más?
Que a la izquierda en América (y a los gobiernos nacionales que de ella emanen) se les deben de aplicar principios éticos y de congruencia política más elevados y estrictos que los que históricamente se le han aplicado a la derecha eso es un hecho que no está a discusión: si existe algo en lo que la izquierda se debe de diferenciar eso es en sus estándares éticos y de congruencia política. El problema acá es, no obstante lo anterior, que eso no es lo que está en el fondo de la discusión y de la disputa entre López Obrador y Lorenzo Córdoba. Acá, lo que se halla de fondo es que el rasero es doble, en lugar de que sea uno mismo y que se proceda a medir con la misma vara con la que se mide a la izquierda para medir a la derecha. Exigir que se proceda así no tendría que ser tomado como un ataque a la autonomía del INE. Tendría que significar, por lo contrario, un acto de congruencia y de consecuencia ética.
¿En verdad la sociedad civil mexicana está tan despolitizada y en tan poca conexión con la forma y los contenidos políticos que organizan la vida en colectividad en el país que no es capaz de observar que las instituciones son hechas por hombres y mujeres con ideologías propias, con tendencias políticas propias y afinidades discursivas propias; siendo la conjunción de todos estos factores lo que define el carácter público, la actuación, en última instancia, de toda institución? Las instituciones no son entidades metafísicas, ajenas o externas a los intereses políticos y las filiaciones ideológicas de las personas que las conforman. Y porque las instituciones no son tal cosa, es importante comenzar a observarlas como entidades con vida propia, en movimiento a lo largo del tiempo, que cambian sus roles de acuerdo con los contextos específicos que les tocan vivir en determinado tiempo y espacio.
Si se las sigue pensando como espacios que no varían en el tiempo, que siempre defienden las mismas posturas, al margen de los contenidos y las formas políticas que dominan en un contexto particular, toda discusión sobre la política es simple y sencillamente absurda, pues si las instituciones son tales, no existe, en consecuencia, la diversidad de intereses, la multiplicidad de ideologías y la disputa entre éstas y entre proyectos políticos y de nación divergentes.
Ricardo Orozco, internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México, @r_zco
razonypolitica.org
Del mismo autor
- La política de poder de las grandes potencias: racionalizar el caos 16/03/2022
- La crisis de la geocultura global: repensar la crisis ucraniana en perspectiva sistémica 04/03/2022
- La valoración estratégica de la política exterior rusa en Ucrania 25/02/2022
- Chile: cuando la rabia claudicó 25/11/2021
- La larga noche de los 500 años 16/08/2021
- De consultas populares en favor de la justicia, la memoria y la verdad 30/07/2021
- Los disfraces de la contrarrevolución: la sociedad civil impoluta 14/07/2021
- Los saldos electorales de la 4T: propaganda y clases sociales (II) 14/06/2021
- Los saldos electorales de la 4T: el crecimiento de la derecha (I) 09/06/2021
- El saber, el poder y la verdad: cientificismo y extrema derecha 28/05/2021