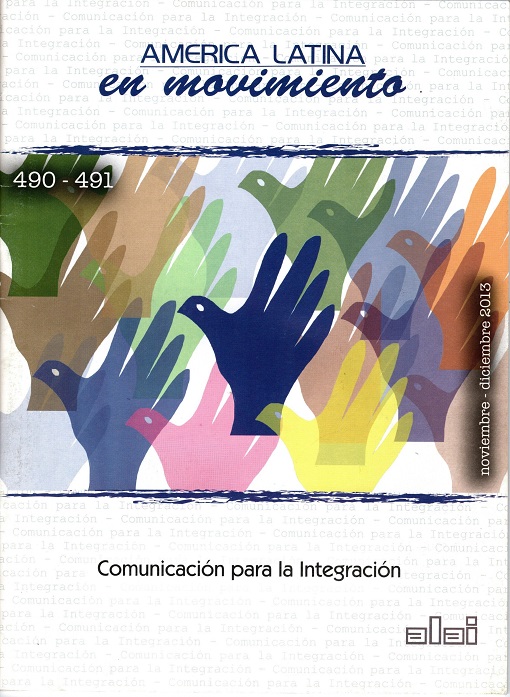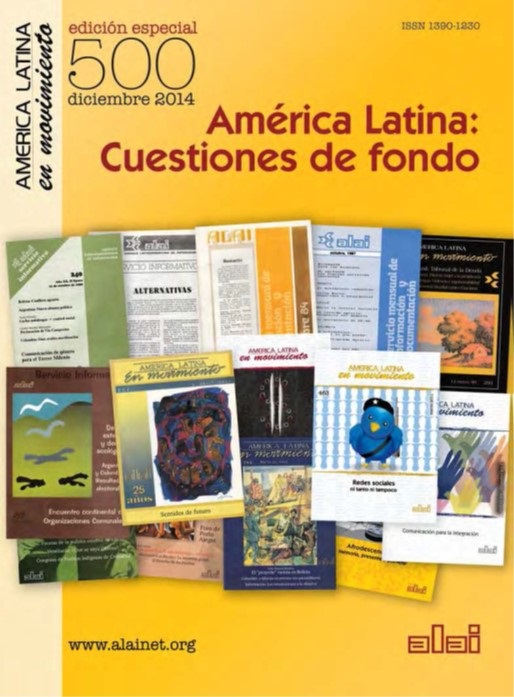México ante las presiones del reconocimiento internacional: legitimidades en cuestión
- Opinión

Con la posibilidad cada vez más reducida de que la candidatura de Donald J. Trump revire los resultados dados hasta ahora en torno de la nueva figura presidencial estadounidense, para los siguientes cuatro años, en sociedades periféricas como la mexicana, el empuje desde ciertos círculos políticos, empresariales e intelectuales, acerca de la necesidad de reconocer el triunfo de Joe Biden, se ha incrementado de manera sustancial. La razón detrás de tales presiones es, según se argumenta desde su interior, que el abstenerse de reconocer la victoria del demócrata, inclusive si es por apenas unos instantes, hasta que se resuelva institucionalmente el escenario de impasse que el candidato republicana amenaza con desatar en los días por venir, tiene para México el efecto adverso de ganarse la enemistad del próximo presidente estadounidense, y todo lo que ello implica: mayores presiones políticas y económicas hacia la nación mexicana como forma de ejercer represalias por el abstencionismo mostrado en los momentos en los que era más importante legitimar la victoria demócrata.
No hace falta adentrarse mucho más en los argumentos esgrimidos por los círculos que presionan en favor del reconocimiento de la victoria electoral de Biden para apreciar que en ellos se esconde un temor fundado en una larga tradición de presiones diplomáticas ejercidas por los mandatarios estadounidenses sobre los gobiernos mexicanos: el de quedar, como nación, atrapados y atrapadas en el lado incorrecto de la historia por no haber tomado la decisión a tiempo. Piénsese, por ejemplo, en la experiencia del sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando el jefe del ejecutivo nacional y su secretario de relaciones exteriores, Luis Videgaray Caso, optaron por favorecer electoralmente al entonces candidato —por primera vez— a la presidencia, Donald J. Trump, organizando una reunión bilateral de alto nivel y amplio impacto mediático. La excusa, en aquella ocasión, fue que las tendencias electorales en Estados Unidos ya se mostraban favorecedoras a la candidatura republicana, por lo que establecer buenas relaciones con el presidenciable desde antes de celebrarse los comicios tenía el propósito estratégico de asegurarse su favor en los cuatro años por venir.
En aquel momento, el conservadurismo, el nacionalismo y la prepotencia del hoy presidente estadounidense fue leída por el gobierno mexicano como un rasgo general que, en materia de política exterior y relaciones internacionales, no aceptaría modulación alguna con el resto de los Estados del mundo, perdiendo de vista, en ese instante, que las posturas del mandatario estadounidense no eran posicionamientos generales aplicables de igual manera para todos los gobiernos con los cuales aquel Estado sostiene relaciones de cualquier índole. Por ello, al avanzar su cuatrienio, lo único que se terminó viviendo en la relación bilateral, por el lado mexicano, fue un desprecio absoluto con un preciso y agudo énfasis en la persona del presidente mexicano en turno, Peña Nieto, y sus afinidades políticas. Hacia el final del sexenio, de hecho, incluso se argumentó, por miembros del gabinete priísta saliente, que de no haberse tomado la decisión de celebrar una reunión de alto nivel entre el presidente mexicano y el entonces candidato republicano, al ganar los comicios en aquel país, Trump habría adoptado políticas aún más radicales de las que en efecto tomó. El priísmo en turno, sin duda, no fue capaz de observar que el desprecio mostrado por Trump ante Peña Nieto y su gobierno tenía que ver con un tema de incompatibilidades de agenda política-ideológica, y no con el tacto personal entre ambas personalidades.
Cualquiera que sea el caso y la lectura que se desee dar a dicho incidente desde el contexto presente, el argumento de fondo siempre es el mismo, y tiende a repetirse cada que una nueva elección general por la presidencia se celebra en Estados Unidos: restringir o favorecer los contactos personales entre los jefes del ejecutivo federal mexicano y los presidentes, candidatos presidenciales y/o presidentes declarados electos en Estados Unidos tiene impactos profundos en la definición de la política exterior de estos cuando toman posesión del cargo. Y ello, en última instancia tiene que ver con lo más o menos favorecidos que resultarán los gobiernos mexicanos en su relación bilateral con la, hasta hace poco, potencia hegemónica de la economía-mundo capitalista.
Vista esta discusión de cara a la actual situación en la cual se encuentra el presidente mexicano en turno, Andrés Manuel López Obrador, derivada de la insistente negación a la que se ha apegado para pronunciarse sobre los resultados de las elecciones generales estadounidenses, lo primero que se alcanza a ver es, sin duda, la reactivación virulenta de esa lógica de comando, de reacción mas que de acción, que ha definido históricamente a los presidentes mexicanos en su relación con los jefes del ejecutivo estadounidense en cuestión. Y ello, además, teniendo como un elemento particular, pocas veces observado con anterioridad, la presencia de un fenómeno colectivo de corte autoritario tal y como lo es el trumpismo, en sus múltiples derivaciones reaccionarias y conservadoras, a menudo fundamentalistas. Es decir, acá la presión generada alrededor de la postura del presidente mexicano tiene que ver con el riesgo que esos círculos ven en el hecho de que su no reconocimiento de la victoria de Biden, a lo largo de los siguientes cuatro años, se traduzca en una política exterior hacia México caracterizada por presiones insufribles, como las que experimentaron Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en sus sexenios, a manos de tres jefes del ejecutivo estadounidense distintos.
De hecho, algunas lecturas de esa índole llegaron, inclusive, a asimilar las figuras de López Obrador, Xi Jinping, de China; Vladimir Putin, de Rusia; y, Recep Tayyip Erdoğan, de Turquía; implicando la idea de que, al ser esas personalidades, todas ellas, representativas del autoritarismo y de los embates en contra del liberalismo y los valores democráticos occidentales, López Obrador, adoptando la misma decisión que ellos de no abrazar la vitoria electoral de Biden, no hace más que reafirmar su comunión de intereses con el autoritarismo y el conservadurismo que asedian al american way of life y la cultura política de corte occidental.
Entre tales lecturas, sin embargo, un par de problemas y falsos dilemas son evidentes. El primero de ellos es, por su puesto, el que tiene que ver con la manera en que las agendas de Donald Trump y López Obrador llegaron a congeniar en tantos puntos, tanto en el plano doméstico, de cada nación, cuanto en el externo, en su vinculación bilateral. Y es que, sí, es cierto que, en términos pragmáticos, las posturas de ambos presidentes eran compatibles en grandes espacios de definición de los dos niveles de política mencionados, siendo las propuestas y la historia de Joe Biden un enorme y sustancial cambio de sentido que, en muchas temáticas, apuntan hacia una mayor intervención estadounidense en los asuntos nacionales de México y, sobre todo, desde una perspectiva ideológica que en gran medida es opuesta o cuando menos divergente a la defendida por el jefe del ejecutivo mexicano.
El tema fundamental, no obstante, no se halla ahí, sino, antes bien, justo en la postura ideológica desde la cual el mandatario mexicano enuncia y se posiciona en el espectro político nacional e internacional. Después de todo, acá lo que el liberalismo mexicano pasa por alto es que el problema del reconocimiento de una victoria electoral en Estados extranjeros no es, ni de cerca, similar cuando se enuncia desde espectros cercanos ala izquierda que desde aquellos que son tributarios de la derecha. En este sentido, es importante apreciar que la defensa que hace López Obrador de su decisión, con base en los principios de política exterior consagrados en la constitución (fundamentalmente no intervención y autodeterminación de los pueblos) se debe a que su lugar de enunciación ideológica e histórica es la del recuerdo de todas esas experiencias coloniales en las que la soberanía de los Estados periféricos y la legitimidad de sus gobiernos era decidida por las potencias coloniales. O, en un registro histórico adyacente, la de las dificultades por las que atraviesan las izquierdas de América para asumir el control y la dirección del Estado y del gobierno, cuando sufren bloqueos económicos y diplomáticos amplísimos y agudos (derivados de su no reconocimiento internacional).
Piénsese, por ejemplo, en el caso histórico de Cuba, o, en términos más amplios y tiempos más recientes, en los de las autonomías que no llegan a consolidar su soberanía nacional debido a que se bloquean los reconocimientos gubernamentales a lo largo y ancho del mundo. Y, no tan lejos de esos casos, las experiencias, en América, de los gobiernos progresistas que hegemonizaron a la región desde principios del siglo XXI. En todos esos casos, los pronunciamientos internacionales sobre las victorias electorales dadas en cada caso siempre sirvieron de arietes diplomáticos para minar la legitimidad de esos gobiernos incómodos para el estatus quo o bien para bloquear sus gestiones y, en última instancia, para justificar y/o legitimar golpes de Estado e intervenciones geopolíticas con propósitos de deponer a los mandatarios y mandatarias electas. López Obrador, sin duda, se inscribe en esa tradición, en esa historia y ese recuerdo, aunque para el sentido común imperante y el imaginario colectivo nacional hegemónico la idea de una intervención (de cualquier tipo) o de una deposición parezca un fenómeno propio de la historia de la Guerra Civil mexicana, sin registro reciente de haberse repetido nunca más.
Para decirlo con todas sus letras, si López Obrador no ha decidido felicitar a Joe Biden por los resultados dados a conocer en días recientes, respecto de su victoria, más que deberse ello a una fe ciega en que Trump pueda remontar dichos resultados y vivir, entonces, los siguientes cuatro años de su sexenio en un ambiente de comunión de agendas políticas, se debe, sobre todo, al intento (habría que discutir si fallido o triunfal) de rescatar una tradición republicana costosísima en la historia de México que tiene que ver con la defensa de la soberanía y la autodeterminación de cada nación. Y es que, después de todo, no debe olvidarse que él mismo tuvo que lidiar con los cercos diplomáticos que se tendieron alrededor de su figura cuando se diputó la presidencia de México con Felipe Calderón. En ese contexto, un factor decisivo en la definición de la legitimidad de la presidencia de Calderón Hinojosa se jugó en la capacidad que tuvo de ganarse el endorsamiento diplomático por parte de una multiplicidad de gobiernos extranjeros; apuntalando la narrativa doméstica, en México, de que Obrador era un peligro electoral que debía ser aniquilado de la vida política nacional por atreverse a impugnar el resultado dado por la autoridad electoral.
El segundo falso debate o falso dilema (la causalidad fundada alrededor de una mayor agresividad por parte del gobierno estadounidense hacia México cuando los mandatarios nacionales no se pronuncian en favor del ganador declarado de los comicios generales) tiene que ver con la incapacidad de observar que a lo largo de la historia de la relación bilateral entre ambos Estados los ejemplos que más resaltan y que más resultaron definitorios del tipo de relación que hay entre ambas entidades son, precisamente, los de aquellos jefes del ejecutivo federal estadounidense que, sin importar los contactos personales establecidos entre las partes, presionaron a los gobiernos mexicanos hasta situaciones límite; y ello, con independencia de si lo hicieron a través de mecanismos directos o si, por lo contrario, se emplearon procedimientos más sutiles y discursos menos agresivos.
Es decir, acá, evidentemente, el mantra liberal es buscar la relación más cordial posible buscando no causarle ninguna molestia ni decepción al inquilino en turno de la Casa Blanca (habría que comenzar a definir que grado de subordinación es esa), para no desatar su furia en contra de los mexicanos y las mexicanas mientras dure su mandato. El problema viene, sin embargo, cuando se alcanza a percibir que incluso en aquellas situaciones en las que el ejecutivo mexicano se sometió por completo a los intereses y a la agenda de política doméstica y exterior de Estados Unidos (como la patética presidencia de Fox, frente a George W. Bush; o el intento aún más fracasado de Enrique Peña Nieto ante Donald Trump), el Estado mexicano no dejó de sufrir presiones insoportables por parte de su vecino del Norte. Y más aún, ahí en donde la cortesía mexicana se quiso imponer como moneda de cambio diplomática para ser benefactora de las buenas intenciones estadounidenses, precisamente ahí México tuvo que renunciar a grados cada vez más amplios de autonomía relativa en la toma de sus decisiones.
Al parecer, lo que no comprenden los círculos liberales de ello es que las presiones hacia el Estado mexicano no únicamente no se atenúan si se tienen buenas relaciones interpersonales entre ambos mandatarios, sino que, además, ellas dependen de las coyunturas y las tendencias geopolíticas ante las cuales se van enfrentando los sucesivos gobiernos estadounidenses en el largo y arduo andar por sostener su hegemonía. Plegarse por completo a la agenda definida en la Casa Blanca, por ello, para México, ha sido un recurso profundamente costoso que además siempre termina en mayores grados de sometimiento y/o subordinación, en la medida en que toda relación de dependencia es siempre dialéctica. En este punto, por eso, no es baladí señalar que si la política exterior de Joe Biden hacia México termina siendo, en efecto, profundamente injerencista o de suma presión y constricción sobre el gobierno de México, ello se deberá en primera instancia debido a la divergencia de intereses y de posturas ideológicas defendidas, en momentos, además, de una aguda crisis cultural por la cual atraviesa la sociedad estadounidense; da tal suerte que un cumulo importante de efectos no deseados en el intento de resolver esa crisis serán externalizados hacia países de América.
Ricardo Orozco, internacionalista por la Universidad Nacional Autónoma de México
@r_zco
Del mismo autor
- La política de poder de las grandes potencias: racionalizar el caos 16/03/2022
- La crisis de la geocultura global: repensar la crisis ucraniana en perspectiva sistémica 04/03/2022
- La valoración estratégica de la política exterior rusa en Ucrania 25/02/2022
- Chile: cuando la rabia claudicó 25/11/2021
- La larga noche de los 500 años 16/08/2021
- De consultas populares en favor de la justicia, la memoria y la verdad 30/07/2021
- Los disfraces de la contrarrevolución: la sociedad civil impoluta 14/07/2021
- Los saldos electorales de la 4T: propaganda y clases sociales (II) 14/06/2021
- Los saldos electorales de la 4T: el crecimiento de la derecha (I) 09/06/2021
- El saber, el poder y la verdad: cientificismo y extrema derecha 28/05/2021