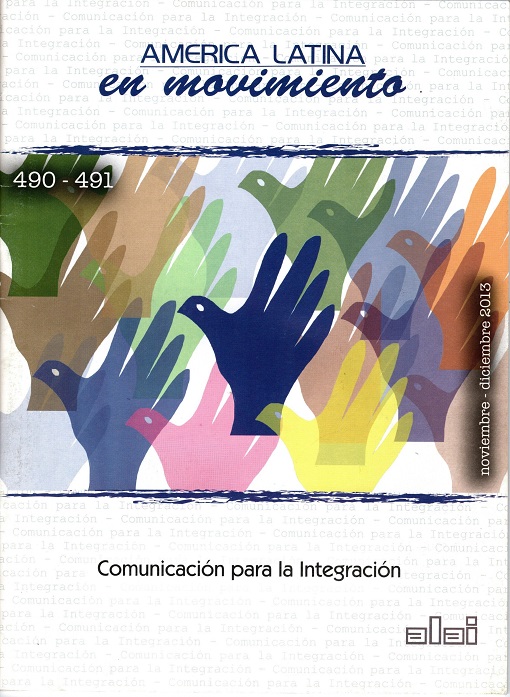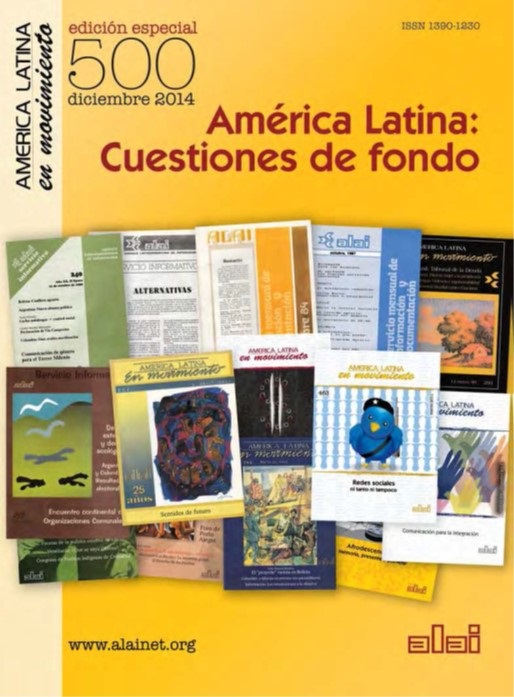Doblar de campanas, redoblar de tambores
06/04/2007
- Opinión
“Tengan cuidado de que nadie los engañe. Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. […] Manténganse despiertos, porque nadie sabe cómo ni cuando”
Jesús de Nazareth
(Mateo 24-5, 23)
En mis primeros pasos de estudiante vocacional, cuando cursaba mi bachillerato científico, mis amigos y yo estábamos convencidos de que las matemáticas y las ciencias de facto eran los únicos instrumentos de la verdad. Como decía Galileo, el libro del mundo estaba escrito en números. Unos subestimábamos las confusas humanidades y otros directamente las despreciaban. La verdad sólo se demostraba con cierto progreso histórico y no con la parricida filosofía. Claro, no alcanzábamos a ver que nuestra postura no era otra cosa que pura filosofía.
Se podría decir que la adolescencia es el siglo XIX (el positivismo) de cualquier intelectual contemporáneo. Pocos años después entendí —y aún creo entender— que las ciencias son un gran instrumento de poder: con ellas se hacen cosas, se actúa sobre el mundo. Como la magia, pero mucho más efectiva. Con las ciencias y con la magia se crean mundos sustitutos de otro mundo sospechado como real, pero nunca llegan a ser verdades sino representaciones secundarias de otra cosa, de otra realidad. El arte, las humanidades, en cambio, tienen un contacto más directo con esa contradictoria realidad indefinible llamada ser humano. Las emociones de El Quijote o de La Metamorfosis no son sustitutos de nada: son su propia realidad —una parte de la realidad humana, quizás la que más vale la pena: sus emociones.
Uno de los mayores problemas que veo hoy en mi profesión académica y en el rol social del intelectual es el intelectualismo. Así se reproduce una corrupción común: la libertad degenera en liberalismo, la igualdad en igualitarismo, el individuo en individualismo, el espíritu cristiano en el cristianismo, and so on.
Por otro lado, el discurso conservador ha endemoniado sistemáticamente el oficio del intelectual. No hay por qué sorprenderse: casi todos los revolucionarios han sido intelectuales y éstos, muchas veces, piedras en la bota del general. Hay pocas excepciones célebres. Aunque de la clase alta, Emiliano Zapata no fue un intelectual. Aunque un intelectual de la clase alta, Ortega y Gasset no fue un revolucionario, sino todo lo contrario.
Claro que, como observó Gramsci, también el statu quo necesita de una clase de intelectuales: son los profesionales que rutinariamente, desde el Estado o desde el periodismo, reproducen y legitiman los códigos en curso sin incomodar, sin romper ex profeso las burbujas morales e ideológicas, alimentando los símbolos legitimadores de la arbitrariedad.
Aún así, no son éstos los íconos históricos de los actuales conservadores. Irónicamente, son aquellos otros intelectuales, los revolucionarios, los soñadores. En el ámbito norteamericano, bastaría con recordar a los fundadores de este país, una raza de políticos filósofos casi extinguida: Thomas Paine, Thomas Jefferson, James Madison, Alexander Hamilton, Benjamin Franklin…
Los reaccionarios siempre se aferran a la historia. A un fragmento específico y conveniente de la historia. Y al aferrarse la deforman. Cuando Mussolini quiso imitar las glorias del Imperio Romano no pensó que lo antiguo no había sido grande por su antigüedad sino por su novedad. Alguna vez Roma fue una ciudad moderna. En sus momentos de esplendor imperial no era esa piedra de museo arqueológico que veneraba il Duce.
Los fundadores de Estados Unidos no tenían un pelo de conservadores y sí toda la melena del revolucionario. Aunque no carecían de los intereses materiales del momento, estaban más llenos de utopías que de distopías. Quisieron escribir El principio de la historia y no El fin… de Fukuyama. Todos estaban empapados de ideas que en su época un noble europeo llamaría, sin dudar, subversivas. La misma democracia era una invención maldita, obra del demonio, razón de la destrucción de la civilización que había caído en manos del vulgo —del pueblo— con la complicidad de los intelectuales de turno, de un lado y del otro del Atlántico. Esos mismos irresponsables que combatieron la esclavitud y se pusieron de lado de las mujeres y de los pobres en nombre de la igual-libertad de la raza humana.
En la semiótica política se descuida el profundo significado que alguna vez tuvo la Revolución americana. O se cuida de mutilarlo con precisión. La Revolución americana fue, precisamente eso: una revolución, americana por su circunstancia pero en gran medida radical y universal. ¿Qué otro país en el siglo XVIII podía merecer el título de revolucionario sino Estados Unidos? Incluso Francia mucho después se apropió —con orgullo y con derecho— de este ideoléxico, creando una nueva tradición. Paradójicamente, durante el siglo XIX fue una sociedad dominada por la figura del emperador militar, una variación de una especie conservadora, semimonárquica, como Napoleón Bonaparte. En cambio, la materialización de la utopía en América, aunque llena de defectos como cualquier realidad, llamaba entonces la atención y provocaba la admiración de los mismos socialistas y revolucionarios europeos.
Aunque populistas, ninguna de estas ideas o utopías surgieron y fueron promovidas por campesinos o artesanos de la época, más proclives entonces al espíritu estático y conservador de la aristocracia. ¿Por qué? Porque “sabían reconocer su lugar en la sociedad”, sus puestos de pobres, de hombres y mujeres de bien y sin cultura —según los definía con nostalgia el aristocrático Ortega y Gasset. Fueron intelectuales quienes, en el acierto o en el disparate, arriesgaron salidas históricas al orden estático y opresivo de la sociedad del momento. O se limitaron a la crítica, a ese primer campanazo necesario para cualquier progreso humano. Porque si los reaccionarios han amado desde siempre el clarinete y la fanfarria, los intelectuales, en cambio, han ejercido el oficio de tacar la campana, desde los malhumorados profetas bíblicos hasta los sofisticados filósofos del siglo XX.
Nuestra América Latina, por su parte, balbuceó el lenguaje y los signos revolucionarios de Francia, quizás por la misma razón de no ser una sociedad revolucionaria sino todo lo contrario. Hemos sido, desde los tiempos de la conquista, sociedades conservadoras y aristocráticas, violentadas por la deformación de una colonia monopólica y humillante, donde la injusticia y el autoritarismo se convirtieron progresivamente en parte de la tradición, es decir, en una nueva naturaleza. Nuestras revoluciones de independencia —como las infinitas “revoluciones libertadoras” de los ejércitos oligárquicos en el siglo XX— no fueron revoluciones plenas. Apenas sí lograron cierta independencia burocrática. Como diría Octavio Paz, más bien fueron rebeliones. Rebeliones conservadoras, hechas no por el pueblo negro, indígena o desheredado sino por y para una clase privilegiada de criollos blancos. Como observó Alberdi en contra de Sarmiento, no fueron allí las ideas las que promovieron estas rebeliones del sur sino sólo los intereses de una elite. Las ideas, las constituciones copiadas, vinieron después, como un saco ajeno que no se correspondía con la realidad aristocrática que se perpetuó. José Martí condenó la copia y nos desafió a crear ideas que surgieran de las necesidades de nuestro pueblo. Pero nuestro pueblo quiso ser lo que no era y no tuvo la intrepidez suficiente para liberarse de sus opresivas tradiciones, de su moral ajena. Cambió la crítica por la queja. Los intelectuales tampoco respondieron a la altura de la historia. Sus estadistas, menos. La ausencia de verdaderas revoluciones eternizó los conflictos, las revueltas y las aspiraciones de liberación. Claro que cuando no es estrictamente necesaria una revolución violenta siempre será preferible una progresión. Cuesta menos vidas y da tiempo a madurar las nuevas ideas y la nueva moral —y no se corre el riesgo de quedar atrapados en la reacción. En cualquier caso, el statu quo es siempre peor, sobre todo considerando que no estamos en el Paraíso.
Aunque a lo largo de su historia Estados Unidos ha demostrado tener las energías suficientes para cambiar y adaptarse rápidamente en los momentos de mayor crisis, no hay que subestimar la historia general con falsos finales. Actualmente este país parece persistir en los valores contrarios a los tiempos de su fundación. Lo cual no deja de ser una paradoja para un conservador.
La esposa de cualquiera de aquellos revolucionarios del siglo XVIII se hubiese avergonzado al reconocer la improbabilidad de encontrar a su marido en una biblioteca. Ahora, este tipo de gestos antiintelectuales es motivo de diversión y hasta de orgullo. Para no mencionar el cerrado y a veces secreto odio de los medios masivos de comunicación contra el estúpido mundo universitario, dominado por progresistas liberales, no como resultado natural de la libertad de cátedra sino por la conquista del demonio que ha sido expulsado de las iglesias, de los talk shows y de los comandos del ejército.
Nada más antiintelectual que esta metafísica política, aunque sea más sutil y más efectiva que las clásicas hogueras de libros.
- Jorge Majfud, escritor uruguayo, es profesor de Literatura Latinoamericana en The University of Georgia, Estados Unidos.
https://www.alainet.org/es/articulo/120410
Del mismo autor
- ¿Quiénes están atrapados en la Guerra fría? 29/03/2022
- Guerra en Ucrania: la dictadura de los medios 04/03/2022
- The tyranny of (colonized) language 20/02/2022
- Peter Pan y el poder de las ficciones políticas 17/02/2022
- «It»: Neo-McCarthyism in sight 02/02/2022
- Neomacartismo a la vista 31/01/2022
- New enemy wanted 26/01/2022
- EE.UU: nuevo enemigo se busca 26/01/2022
- Inmigrantes: el buen esclavo y el esclavo rebelde 21/01/2022
- El miedo a los de abajo 04/01/2022