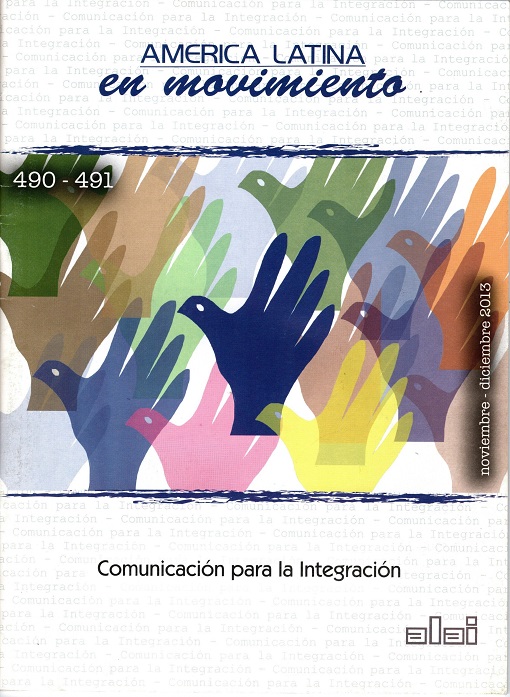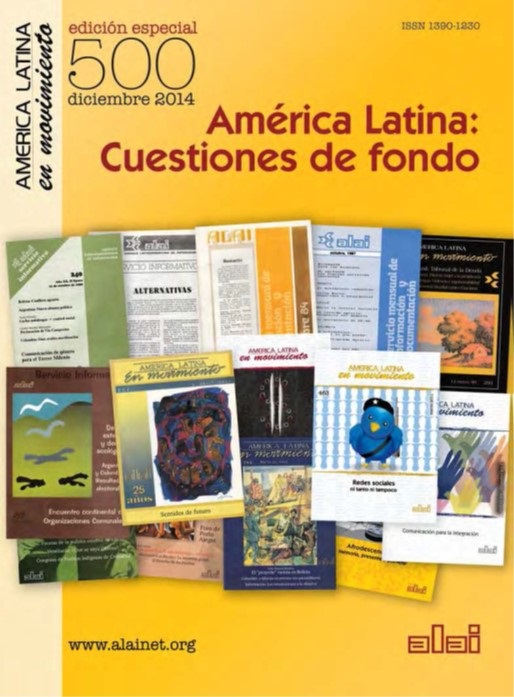El neoliberalismo: de la hegemonía al marketing
16/06/2003
- Opinión
"Reproducir las apariencias hegemónicas, incluso bajo coacción, es
vital para el ejercicio de la dominación. Las instituciones cuya
identidad depende de una doctrina necesitan que la unanimidad se
exprese públicamente, aunque la sinceridad de estas expresiones les
preocupa poco. La duda personal o el cinismo introvertido
representan algo muy distinto de la duda pública y el rechazo
abierto a una institución.
"La negativa abierta a cumplir con una puesta en escena hegemónica
es, por lo tanto, una forma especialmente peligrosa de
insubordinación. En efecto, el término insubordinación es muy
apropiado porque cada negativa a obedecer no es sólo una pequeña
grieta en la pared simbólica: implica necesariamente un
cuestionamiento de todos los otros actos que esa forma de
insubordinación conlleva.
"Un acto único de insubordinación pública exitosa perfora la
superficie uniforme del aparente consenso, que es un recordatorio
visible de las relaciones de poder subyacentes".
James Scott, 1990.
El neoliberalismo no es un proyecto hegemónico, es un proyecto de
dominación. Sus profetas, beneficiarios y ejecutores buscan la
hegemonía. Se empeñan en alcanzarla: la difunden, la ponen en
escena, organizan actos rituales en los que se presentan como
guardianes del futuro de la humanidad y depositarios de su voluntad
unánime. Pero fracasan una y otra vez porque no logran articular un
discurso más o menos incluyente y capaz de convencer y, sobre todo,
porque sus prácticas cotidianas contradicen sus pretensiones
hegemónicas, en la medida en que cancelan el futuro de la mayor
parte de la población del planeta, a tal grado que su doctrina
termina por imponerse más por la fuerza que mediante la persuasión.
Para comprender los caminos por los que se abre paso el
neoliberalismo hace falta recuperar la diferencia entre hegemonía y
dominación. Los dos conceptos se refieren a las maneras en que se
ejerce el poder y a menudo se usan como si fueran sinónimos. Pero
hay que recordar que la hegemonía necesita del consenso, que no es
nada más una operación discursiva o ideológica sino que involucra un
conjunto de prácticas y se apoya en la legitimidad de las políticas
y las instituciones. También supone la incorporación de los
subordinados, aunque sea siempre parcial, y garantiza su
reproducción como tales: como subordinados, es decir, como
trabajadores, campesinos, amas de casa, empleados, pequeños
comerciantes, y como niñas y niños que algún día llegarán a serlo.
La dominación, en cambio, se apoya en la coerción: en el uso de la
fuerza; en la represión de la disidencia; en la imposición de leyes
cada vez más restrictivas y excluyentes; en las acciones
unilaterales; en la criminalización de los inconformes. Dicen los
teóricos que no hay formas puras, que la hegemonía y la dominación
se han combinado de muchas maneras a lo largo de nuestra historia,
que no existe un muro sólido que separe a la una de la otra sino un
campo continuo donde las fronteras se entrecruzan. Pero, aún así,
reconocer las diferencias entre los dos polos ayuda a iluminar un
momento histórico preciso, en el que puede predominar uno u otro
extremo; y en el que los proyectos hegemónicos del poder pueden ser
más o menos sólidos, más o menos incluyentes, más o menos
convincentes.
El modelo capitalista neoliberal, a diferencia del modelo del Estado
de bienestar que lo antecedió, encuentra muchas más dificultades
para enraizar en el campo de la hegemonía, porque es más honda y
desgarradora la distancia entre sus postulados ideológicos y la vida
de casi toda la gente, en casi cualquier parte del mundo. Mientras
el neoliberalismo sostiene que la expansión global de los mercados
va de la mano de la democracia y del bienestar material, crecen la
pobreza y el autoritarismo. Mientras anuncia la defensa de la
civilización y los derechos humanos, en realidad extiende la guerra
y la muerte, y erosiona los derechos ciudadanos individuales y
colectivos. Mientras difunde la imagen de un nuevo mundo como "aldea
global", impone en los hechos un mundo unipolar y fragmentado, donde
incluso sus viejos socios se sacrifican en aras de un único poder
militar.
El neoliberalismo proclama abiertamente que, en el nuevo mundo que
ofrece, van a prevalecer los individuos "más aptos". Pero resulta
que en el mundo de las empresas, las finanzas, la cultura y la
política, quienes se ostentan como los "más aptos" son también
quienes más dependen de los privilegios y los monopolios, del
ocultamiento y la privatización de los saberes, de la corrupción, de
la elaboración de leyes a su medida y, al mismo tiempo, de la
violación de toda legalidad nacional e internacional. Al reinstaurar
el capitalismo salvaje, el neoliberalismo abandona las prácticas
sociales e institucionales que podrían proteger e incorporar a los
subordinados. Desmantela las conquistas agrarias y laborales,
pregona y aplica la privatización de los sistemas nacionales de
salud y educación, renuncia sistemáticamente a las políticas
encaminadas a atenuar la concentración de la riqueza y provoca de
manera deliberada la profundización de las desigualdades. El
individualismo, llevado así a ultranza, resulta un recurso
ideológico muy pobre para convencer a los subordinados. A quienes no
encuentran trabajo o no logran vivir de su trabajo, porque sus
ingresos no alcanzan, la doctrina neoliberal sólo les puede
responder que eso les pasa por su culpa: porque no son lo
"suficientemente" inteligentes, trabajadores y competitivos; y
porque no cuentan con los rasgos adecuados: sea la edad, el género,
el color de la piel, el sitio donde nacieron, su religión o su
lengua materna.
¿Cómo podría el neoliberalismo construir hegemonía desde aquí? ¿Cómo
convence, cuando que en su propia naturaleza está el desarrollo de
bloques dominantes antipopulares? El caso es que difícilmente lo
logra, y no lo hace a través de un proyecto civilizatorio o de la
construcción de un nuevo orden mundial, sino encadenando una serie
de eventos efímeros y fragmentarios que se convierten en una
perpetua gestión del caos. Precisamente donde falla la hegemonía,
estallan las guerras para imponer un poderío militar que ya no se
toma la molestia de asegurar el consenso; se militarizan las
fronteras para mantener fuera a quienes no tienen el color de piel
"más apto" o incluso para mantenerlos dentro, pero siempre atados y
sin derechos; se organiza la gestión policial de las ciudades para
vigilar a los jóvenes, los pobres, los negros o los musulmanes; y
cada vez más, se imponen retenes policiales en las escuelas de los
niños y los adolescentes pobres de todo el mundo, quienes son
obligados a presentar identificaciones y a someterse a la revisión
de sus mochilas.
Tanto el neoliberalismo global y unipolar como los gobiernos
neoliberales de cada país construyen sistemas de dominación, en los
que el autoritarismo, la coerción y el uso de la fuerza no son nada
más una posibilidad última y extrema en manos de los poderosos, cosa
que siempre ha sido, sino un recurso de gestión cotidiana de los
espacios de vida de la mayoría de la gente. Por otra parte, los
propagandistas del neoliberalismo cuentan con dos cartas para
articular sus discursos: el fatalismo y el marketing.
Más que difundir un proyecto o una ideología coherente, más que
argumentar acerca de las bondades de sus propuestas, las élites
empresariales, políticas y culturales apelan al conformismo y
repiten hasta el cansancio la tesis de que "no hay opciones". Detrás
de esta versión que busca cancelar el pensamiento crítico, las
élites pregonan que el único camino es el de la globalización y la
competitividad; y que este camino funciona de manera "automática",
"natural", gracias a los efectos de la competencia tanto en el
mercado como en los procesos electorales. Dicen que cuando las
naciones, los Estados o las organizaciones sociales y políticas
intentan hacer "algo", esto sólo va en sentido contrario a las
tendencias globales y sus efectos resultan contraproducentes porque
estorban el flujo "natural" de los mercados: ahuyentan a los
capitales, provocan represalias de los socios comerciales, hacen que
se pierdan puestos de trabajo, atentan contra las ventajas
comparativas que favorecen a los productores nacionales y
regionales, desatan la inflación, propician el paternalismo. De la
misma manera, en el campo de la política electoral, hasta las
palabras se van domesticando para cambiar de sentido, y por eso se
pone tanto empeño en preservar la alternancia en el poder cuando las
alternativas desaparecen del escenario.
Durante milenios, la historia de las relaciones de poder estuvo
acompañada por las expresiones públicas y masivas de adhesión:
multitudes que aclamaban al príncipe, al papa, al señor presidente,
al camarada secretario del partido. Los miedos a la represión y a
las represalias o la necesidad de conseguir y conservar algunas
ventajas, ha permitido a los poderosos reclutar una masa aceptable
para cualquier representación del poder. Como dice James Scott, la
puesta en escena de la subordinación no es necesariamente
incompatible con el burlón descreimiento de los subordinados; y, en
muchas ocasiones, tiene más impacto entre los líderes que entre los
mucho más numerosos jugadores de base.
Si los rituales de adhesión no tienen por que ser convincentes en el
sentido de ganar el consentimiento de los subordinados a los
términos de la subordinación, sí lo son en otras formas: al mostrar
la fortaleza y la estabilidad de un sistema de dominación y al
exigir de los oprimidos signos casi literales de conformidad.
Resulta sorprendente entonces que un sistema de dominación como el
neoliberal, que depende de propagar el conformismo todavía más que
los sistemas populistas precedentes, tienda a prescindir de las
manifestaciones masivas de apoyo a los gobernantes.
Las manifestaciones públicas son cada vez más de oposición, aquí y
en China, y también en Italia, Brasil, Sudáfrica, la India,
Marruecos o Estados Unidos. Las concentraciones autónomas de los
subordinados tienen un sentido muy distinto y desafían a la
dominación. En primer lugar porque muestran una imagen diferente a
la desagregación de los de abajo normalmente promovida por el poder;
en segundo lugar, porque protegen a sus participantes con el
anonimato, lo que les permite hacer o decir algo que difícilmente
podrían sostener bajo la vigilancia individualizada que imponen los
poderosos, como la que existe en los sitios de trabajo; y en tercer
lugar porque cuando se dice o se hace algo que expresa abiertamente
las críticas, los sentimientos y la desobediencia, surge una intensa
emoción colectiva al hablar con la verdad, por fin, ante la cara del
poder.
Para las clases políticas neoliberales, incluso para los segmentos
que provienen de la izquierda, resulta cada vez más difícil
organizar actos masivos de apoyo. Las elecciones tienden a
convertirse en un único -y último- reducto en el que los gobernantes
de todos los partidos políticos creen escuchar el respaldo de los
subordinados al estado de cosas que imponen y al fatalismo que
propagan. Y las campañas electorales, por cierto, se apoyan cada vez
más en los medios masivos de comunicación, en las alianzas con
individuos provenientes de las cúpulas de diversos grupos sociales y
en los pequeños actos en espacios cerrados con los representantes de
todo tipo de presuntos representados; y cada vez menos en los actos
públicos y masivos, donde prevalece la interacción cara a cara entre
los candidatos y los ciudadanos.
Así como el fatalismo, la imposición unilateral o la guerra
reemplazan con frecuencia la batalla por conquistar "las mentes y
los corazones", las interacciones directas, aquéllas que involucran
los cuerpos, son sustituidas por una interacción mediada por los
medios masivos de comunicación. Sin un proyecto hegemónico, es
decir: sin una ideología convincente y respaldada por programas,
acciones e instituciones que garanticen la incorporación y la
reproducción de los subordinados, los políticos neoliberales echan
mano del marketing, es decir de una propaganda efímera, desechable,
superficial, pero también incesante; a la que le interesa más vender
que convencer; atenta sobre todo a las apariencias y ocupada ya no
del corto plazo sino del instante.
Algunos autores, impresionados por el poderío comunicacional de los
monopolios, se apresuran a concluir que vamos hacia el triunfo de un
único modelo cultural. El problema con estas interpretaciones, es
que pretenden saber lo que ocurre en las mentes y los corazones de
los oprimidos partiendo únicamente del estudio de las intenciones y
las prácticas del poder. Creen que ya no hace falta preguntarles a
los subordinados por sus sentimientos, sus sueños, sus creencias,
sus desconfianzas, sus negativas. Es verdad que el poder busca la
homogenización de la humanidad, pero las resistencias se alimentan
de las culturas, las historias, las voluntades, la imaginación, los
recuerdos, las lealtades y las experiencias cotidianas de todas las
mujeres y los hombres que habitan el planeta. Por eso la
comunicación no puede ser nunca un camino único que enlaza a quienes
trasmiten los mensajes con quienes los reciben; como los receptores
tampoco son individuos aislados, callados y pasivos sino que forman
parte de redes de amigos, vecinos, familiares y compañeros de
trabajo con quienes comparten sus vidas, incluyendo los mensajes que
les llegan a través de los medios.
A mediados de los años noventas, un intelectual crítico del
neoliberalismo, Ignacio Ramonet, comentaba en Francia la
omnipresencia del pensamiento único: "una especie de doctrina
viscosa que, insensiblemente, envuelve cualquier razonamiento
rebelde, lo inhibe, lo perturba, lo paraliza y acaba por ahogarlo".
En esos mismos años y también en Francia, un equipo de sociólogos
alrededor de Pierre Bordieu, también críticos del neoliberalismo,
realizaron centenares de entrevistas para documentar las pequeñas
miserias, la vida de todos los días de los campesinos, las maestras,
los obreros, las inmigrantes, los jóvenes de los barrios pobres, los
desempleados, los trabajadores sociales, las jubiladas. Sus
entrevistas cuentan historias de dolor, de rabia y de astucia, pero
nadie dice que las cosas están bien como están; al contrario, hay
poca resignación y por más que no se vislumbren los caminos para
cambiar el presente o el futuro, casi nadie se paraliza. El
pensamiento único, el fatalismo y el abandono de los razonamientos
rebeldes atrapó más a las élites políticas y culturales que a los
subordinados. Claro, son estas élites las que se expresan a través
de los medios masivos de comunicación y son sus voces las que se
escuchan con más volumen en los ámbitos públicos; pero de ahí no se
deduce, sin más, que estamos ante el triunfo de un pensamiento o de
un modelo cultural único.
Y en este punto, de nueva cuenta, se atraviesa el concepto de
hegemonía. Tanto en la tradición marxista que proviene de los
autores que se basan en Antonio Gramsci, como en la weberiana, que
pasa por Talcott Parsons, la hegemonía supone que los subordinados
interiorizan y hacen suyos los códigos éticos, políticos, culturales
y estéticos de los grupos dominantes. Esta hipótesis es muy
discutible; todavía más discutibles resultan los métodos que se han
usado para confirmarla o desecharla. Pero, sin entrar por ahora a
esta discusión, resulta necesario reconocer que hace falta
investigar, en cada región y en cada momento histórico, las formas y
los grados en los que los oprimidos comparten los postulados de los
opresores, si es que los comparten; y que es indispensable
preguntarles, en vez de deducir los efectos ideológicos del poder de
los discursos y las acciones del propio poder. Sólo quien mira desde
abajo, quien habla, escucha, camina, afirma y niega desde ahí puede
saber algo más que aquello que el poder dice de sí mismo y aquello
que exige que le digan. Por eso las vanguardias tradicionales de la
izquierda hicieron tanto daño: porque al postular que "la gente"
está enajenada, dejaron de escucharla.
Quienes piensan que "la gente" está atada al pensamiento único,
tienen dificultades para explicar, por ejemplo, la resonancia del
levantamiento zapatista, el continuo crecimiento de los movimientos
contra la globalización neoliberal o las multitudinarias
manifestaciones contra la ocupación militar de Irak. Porque resulta
que todas estas movilizaciones han crecido al margen y en contra de
los discursos del poder y desafiando a los medios masivos
predominantes, que las estigmatizan. Pero todas ellas están ancladas
en un sentido común ético y político de la gente común. Quien supone
que las élites dominantes son también hegemónicas, tiende a observar
a los movimientos sociales y a los desafíos populares como "eventos
espontáneos", porque ignora la minuciosa construcción de los
espacios sociales sumergidos y ocultos de la mirada de los
poderosos, donde florecen las críticas al poder protegidas por las
culturas populares.
En México: Del pacto social al fatalismo
"Pero si el Estado abandonó sus atribuciones económicas rurales -
salvo subsidiar la capitalización de los que de por sí van de gane-
no ha renunciado en lo más mínimo a sus funciones políticas. El
patriarca rural ya no compra ni vende, no refacciona ni
industrializa, no controla los precios ni regula la producción, pero
sigue controlando las conciencias y regulando los votos. En el campo
ha disminuido la función productiva del Estado, no su función
clientelar".
Armando Bartra, 2001.
Al incorporarse al Estado neoliberal, los segmentos de las élites
políticas y culturales mexicanas que provienen de la izquierda han
interiorizado, ellas sí, las reglas del juego dominantes. Por un
lado, asumen y propagan el fatalismo de la globalización y compiten
por el raiting; por el otro, añoran los tiempos de la hegemonía y
buscan remendar un pacto social desgarrado. La nostalgia por ese
viejo pacto deshilachado lleva a los dirigentes del Partido de la
Revolución Democrática (PRD) a acoger con entusiasmo a los
militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) caídos en
desgracia y a reclutar con honores a cualquier empresario que se
deje. Varios intelectuales y analistas se apresuran a anunciar un
nuevo "pacto obrero y campesino" en cuanto los líderes de las viejas
y las nuevas organizaciones corporativas aparecen juntos en una
fotografía. Uno de los hombres más ricos del mundo, beneficiario de
la fraudulenta privatización de Teléfonos de México, Carlos Slim, es
presentado como "empresario nacionalista" porque reclama la
protección de su monopolio en contra de las telefónicas extranjeras.
El instante y las imágenes buscan simular la reedición de un acuerdo
histórico, entablado entre diferentes actores sociales, que ya no
existe más.
Tal vez, si en algún lado y en algún tiempo se podía hablar de un
proyecto hegemónico del poder, era en el México pos-revolucionario,
sobre todo en los tiempos de Lázaro Cárdenas. La construcción de
este proyecto no fue gratuita sino que se abrió paso mediante las
luchas y las vidas de los combatientes de los ejércitos populares
que, aunque fueron derrotados a través de una prolongada guerra de
exterminio, obligaron a los poderosos a incorporar sus demandas, al
menos parcialmente, tanto en la Constitución como en las políticas
públicas y las instituciones. Aún antes de que se inventara en el
mundo el Estado de bienestar, en México se emprendió una reforma
agraria y quedaron protegidos los derechos laborales básicos; se
reconoció el derecho de todos los mexicanos a la educación pública,
laica y gratuita; y la Nación se reservó el dominio de los recursos
estratégicos. Sobre estas bases, hubo un periodo prolongado de
crecimiento económico, a partir de una industria protegida de la
competencia externa.
No obstante, durante los últimos veinte años, los gobiernos
neoliberales se han empeñado en desmantelar ese proyecto hegemónico
y tienen muy poco que ofrecer a cambio a los subordinados: la
precarización de los empleos; la privatización de las tierras y la
ruina de la producción rural en pequeña escala; un "seguro popular
de salud" que obliga a los más pobres y a los desempleados a pagar
por la atención médica; y una serie de programas focalizados que
fueron diseñados hace más de diez años por el gobierno de Carlos
Salinas de Gortari, que han sido corregidos, aumentados o
disminuidos por sus sucesores, y que van encaminados a repartir un
poco de dinero a los niños, a las mujeres embarazadas, a los
desnutridos, a quienes siembran maíz y casi a cualquiera que sea
definido desde el poder como "un sector vulnerable de la sociedad" y
no como un ciudadano con derecho a una vida digna ni como un
trabajador pasado, presente o futuro.
Los discursos del poder abandonan el campo de la hegemonía.
Incapaces de convencer, se vuelven efímeros y se escudan detrás del
marketing, confiando siempre en que las "nuevas ofertas" condenan al
olvido a las anteriores y así ya nadie pide cuentas. ¿Quién se
acuerda ahora del "liberalismo social" que, según Salinas, sería la
nueva doctrina ideológica del PRI? ¿Dónde han aumentado los
salarios, como se ofreció, al parejo del aumento de la
productividad? ¿En qué quedaron las promesas de campaña de Vicente
Fox? ¿Qué pasó con la democracia en el PRD?
¿Cómo pueden los oprimidos interiorizar los códigos éticos y
políticos de las élites? ¿Será que los subordinados olvidan siempre
los compromisos de los poderosos y sólo esperan, a la puerta del
supermercado, que el locutor en turno les anuncie las "ofertas del
día"? ¿Estarán dispuestos los desempleados a prometer "calidad
total" y a conformarse con salarios cada vez más bajos, en espera de
que fluyan los capitales extranjeros atraídos por su responsable
docilidad? ¿Creerán los campesinos que resulta justo y legítimo que
la tierra ya no sea de quien la trabaja sino de quienes cuentan con
los recursos económicos y la visión empresarial necesaria para
alcanzar la competitividad internacional? Cuesta creerlo.
Pero entonces queda todavía algo por explicar: si las propuestas de
las élites neoliberales no convencen a los subordinados, ¿cómo es
que sus representantes aparecen una y otra vez enredados en las
telarañas del poder? Hay dos caminos para responder: el primero es
un atajo y cuenta una historia de traiciones. Habla de las
organizaciones gremiales que, para existir, dependen de los dineros
que les dan discrecionalmente los gobernantes más que de la voluntad
autónoma de sus agremiados. Cuenta, en pocas palabras, la historia
de los dirigentes charros, que es el nombre que le dieron primero
los sindicalistas mexicanos y después también los campesinos y los
pobladores urbanos a los líderes que se subordinan al poder y le dan
la espalda a sus representados. Sin embargo, los atajos pueden ser
inexactos o injustos. Porque si hace falta preguntarles a los
subordinados, en cada tiempo y en cada lugar, hasta qué punto creen
en la legitimidad de las formas de dominación que padecen, habrá que
seguir también los caminos que recorren las organizaciones que dicen
representarlos, tratando de no perder de vista los principales
recodos y bifurcaciones que los atraviesan.
Por ejemplo, para entender por qué, el 28 de abril de 2003, la mayor
parte de los dirigentes de las organizaciones nacionales campesinas
firmaron con el gobierno de Vicente Fox un "Acuerdo Nacional para el
Campo", hace falta retroceder en el tiempo para llegar a una
encrucijada que fue decisiva para erosionar a las fuerzas rurales
autónomas y hacerlas aparecer como cómplices entusiastas de las
políticas neoliberales. Hay que retroceder hasta el 1 de diciembre
de 1991, cuando 268 organizaciones campesinas acudieron a la cita
que les impuso el presidente Salinas en Los Pinos, para suscribir un
"Manifiesto" en el que afirmaban que hacían suya la iniciativa del
ejecutivo para reformar el Artículo 27 Constitucional.
Ahora sabemos con certeza que tales reformas -encaminadas a cancelar
el reparto de tierras, a abrir las puertas para privatizar las
tierras ejidales y comunales y a proteger los latifundios- nunca
convencieron a los campesinos, aunque sí quebraron las bases del
pacto social pos-revolucionario e inauguraron una nueva etapa para
el corporativismo. Desde entonces, mientras más se vacía el antiguo
pacto social, el proyecto de dominación depende, más y más, de la
subordinación de las organizaciones gremiales y sus aparatos, y de
la incorporación a la clase política de quienes se presentan como
dirigentes campesinos. Cuando el proyecto hegemónico del poder se
desmantela y el ejército o la Policía Federal Preventiva tratan de
imponer un control directo y cotidiano sobre amplias franjas del
territorio y de la población rural, los rituales de subordinación
difícilmente pueden movilizar a la gente del campo en apoyo a los
gobernantes en turno, pero sus líderes siguen encantados posando en
la foto junto al presidente y tratan de convencer, más a la "opinión
pública" que a sus propios agremiados, de las virtudes de una forma
cupular de hacer política.
Estos son los antecedentes que lo encuadran, y el Acuerdo Nacional
para el Campo es la fotografía: la instantánea que no logra remendar
el viejo pacto social ni fundar un nuevo pacto entre la ciudad y el
campo, porque no modifica las políticas neoliberales, no atiende las
demandas que las organizaciones campesinas llevaron a la mesa de
negociaciones con el gobierno, ni avanza en la recuperación de la
autonomía de las organizaciones sociales.
A finales del año pasado, los analistas y los dirigentes de la
mayoría de las organizaciones campesinas y de agricultores
anunciaron, con toda razón, que estaba en puerta un desastre
irreparable para el campo mexicano: el primero de enero de 2003
entró en vigor un capítulo del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte (TLCAN) que autoriza la entrada a México de todos los
productos agropecuarios provenientes de Estados Unidos y Canadá
libres de arancel, exceptuando al maíz, al frijol y a la leche en
polvo, cuya liberación arancelaria está prevista para el 2008.
Se dijo que, bajo estas condiciones, era inminente la ruina de los
productores de sorgo, oleaginosas, aves, huevo, cerdo, res, café,
arroz, trigo, cebada, papas, tabaco, frutas de climas templados y de
los silvicultores. Como un asunto de sobrevivencia, doce
organizaciones campesinas tomaron el acuerdo de presentar sus
demandas de manera unitaria bajo el lema "El campo no aguanta más" y
obtuvieron el respaldo de muchas otras organizaciones nacionales,
desde las que cuentan con una larga trayectoria corporativa, como la
priísta Central Nacional Campesina (CNC) hasta las que tienen una
historia de lucha como la Coordinadora Nacional de Organizaciones
Cafetaleras (CNOC).
La demanda número uno, que fue respaldada por todas estas
organizaciones y llevada a la negociación con el gobierno federal
decía textualmente:
"1) La moratoria al apartado agropecuario del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN)".
Sin embargo, lo que resultó fue algo muy diferente. La mayoría de
las organizaciones involucradas en las negociaciones con el gobierno
-exceptuando al Frente Democrático Campesino de Chihuahua, el Frente
Nacional en Defensa del Campo Mexicano, la Unión Nacional de
Organizaciones de Forestería Comunal y la Unión Nacional de
Organizaciones Regionales y Campesinas Autónomas- firmaron un
"Acuerdo Nacional para el Campo", que establece lo siguiente:
"El Ejecutivo Federal llevará a cabo una evaluación integral de los
impactos e instrumentación del capítulo agropecuario del TLCAN.
Asimismo, iniciará de inmediato consultas oficiales con los
gobiernos de EEUU y Canadá con el objeto de revisar lo establecido
en el TLCAN para maíz blanco y frijol, y convenir con las
Contrapartes el sustituirlo por un mecanismo permanente de
administración de las importaciones o cualquier otro equivalente que
resguarde los legítimos intereses de los productores nacionales y la
soberanía y seguridad alimentarias".
¿Era eso lo que se demandaba? ¿De veras fue un triunfo que el actual
Ejecutivo Federal consulte y revise en 2003 lo que va a suceder en
2008, cuando habrá otro equipo gobernante? ¿Si Fox no cumple sus
promesas, las cumplirá su sucesor? ¿Alguno de los firmantes se habrá
acordado de los productores agropecuarios que ya comenzaron a ser
devastados por las importaciones libres de arancel que se iniciaron
el 1 de enero del 2003? Cuesta creerlo. No es novedad que los
dirigentes campesinos sean "orgullosos candidatos" (como dijo Víctor
Suárez, directivo de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productos del Campo) de los partidos Re-
volucionario Institucional, del Trabajo o del de la Revolución
Democrática. Pero el fatalismo tiene que haber calado muy hondo para
que un investigador crítico como Armando Bartra, después de
documentar con precisión el agrocidio emprendido por los gobiernos
neoliberales, considere que el "Acuerdo para el Campo" es una manera
de ganar.
Bibliografía
Amin, Samir. "La economía política del siglo XX". Traducción para
Globalización del texto en inglés publicado en el número de junio
2000 de Monthly Review.
Bartra Armando. "Saldos de la reconversión rural". En No traigo
cash. México visto por abajo. Ediciones del FZLN, México, 2001.
Bordieu, Pierre. La miseria del mundo. Ediciones Akal, Madrid, 1999.
Lotman, Iuri. La semiosfera. Edición de Desiderio Navarro. Editorial
Frónesis Cátedra. Universitat de Valencia, 1996.
Ramonet, Ignacio. "Introducción". Pensamiento crítico vs pensamiento
único. Le Monde Diplomatique, edición española. Temas de Debate,
Madrid, 1998.
Scott, James. Los dominados y el arte de la resistencia. Ed. ERA,
México, 2000.
http://www.revistarebeldia.org/revistas/007/art03.html
https://www.alainet.org/es/articulo/107730