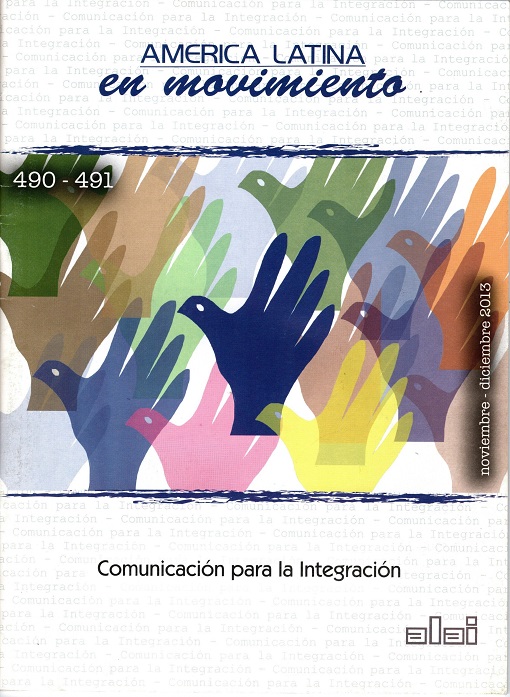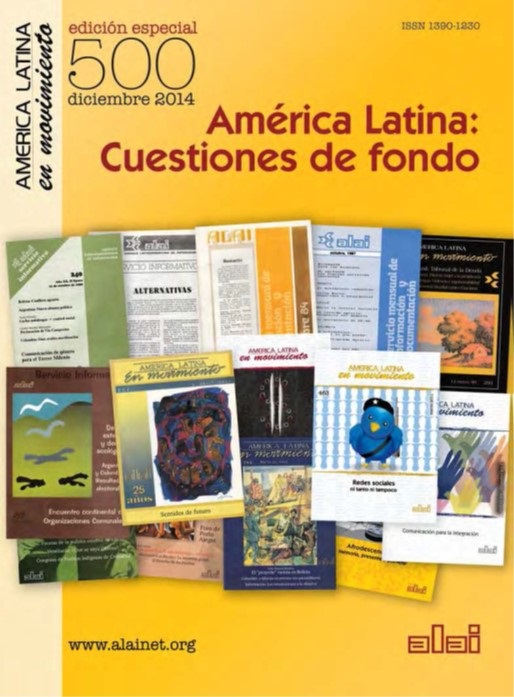El Derecho de los Pueblos
18/01/2001
- Opinión
En un artículo
anterior me he referido al tema de la construcción democrática de la
nación. Ahí he sostenido que la multiculturalidad no es un defecto, o una
desviación, sino una condición ineludible de la nación moderna. No obstante,
la coexistencia de formas culturales no sólo diferentes, sino a veces
antagónicas y la imposibilidad de convivir de un pueblo con una nación que lo
aplasta u oprime, obliga necesariamente a plantearse el tema de la
alternativa secesionista que, por lo demás, marca a fuego el comienzo del
siglo veintiuno (no sólo en la ex Yugoeslavia). El problema es jurídico y
político a la vez. Jurídico, porque si bien, a nivel internacional no existe
una jurisdicción precisa que asegure las relaciones entre pueblos y Estados,
es evidente que se hace cada vez más necesaria. Político, porque tiene que
ver con el nuevo contenido que comienzan a tomar las relaciones entre estado-
nación y pueblos.
En América Latina, las luchas de los pueblos indígenas no han tomado un
carácter secesionista o separatista. No obstante, esa decisión no depende
sólo de esos pueblos, sino también de la actitud que hacia ellos toman los
Estados nacionales. Si las posibilidades secesionistas quieren ser evitadas,
es mejor abordar el problema más temprano que tarde.
Secesión y derecho
?Deberá ser estatuido, en tiempos de globalización, el derecho a la secesión
del mismo modo como en la mayoría de las naciones democráticas está siendo
aceptado el derecho a la separación y al divorcio condenado en nombre de Dios
por tantas Iglesias? La pregunta es complicada y su respuesta difícil pues,
si por un lado la lucha por la secesión de un determinado pueblo o
nacionalidad puede ser éticamente justa, no es necesariamente legal. Y no
puede serlo, porque secesión implica ruptura con la legalidad de estados
jurídicamente reconocidos en el espacio internacional.
Al llegar a ese punto, ya no sirven las teorías puramente jurídicas puesto
que ellas son operables sólo en el marco de modos de proceder, ética e
institucionalmente pre-establecidos. Pero ese es un problema de esas
teorías, y no de las luchas secesionistas.
Los momentos de discontinuidad histórica están marcados por lo general por
dramáticas rupturas. Unas, son las revoluciones. Otras son las secesiones.
En ambos casos, hay un transitorio abandono de jurisdicciones vigentes. Pero
el abandono de una determinada legalidad no significa necesariamente el
abandono del discurso político, y ni siquiera del legal. Por el contrario
significa por lo general la refundación de otro estatuto constitucional
originado sobre las bases de un nuevo orden político como se da después de
revoluciones y luchas secesionistas. En ambos casos hay siempre un
descarrilamiento respecto al juego ético -jurídico vigente, que lleva empero,
a otras vías políticas que en algún momento deberán ser jurídicamente
establecidas en el marco de un nuevo orden constitucional.
Conviene precisar entonces, que la ruptura con un orden jurídico
institucional no significa necesariamente una ruptura con la legalidad sino
sólo con una determinada legalidad y, por cierto, con aquella vinculada al
poder. No hay ninguna ruptura nacional o social que no haya sido realizada
en nombre de un, o de muchos, derechos incumplidos. En cierto modo, son
luchas por la justicia, aunque no exista ningún tribunal competente que
dictamine si lo justo es justo o no.
El momento de ruptura, la secesionista en este caso, presupone el abandono de
la institucionalidad legal pero para regresar al momento discursivo de la
legalidad, que por lo general está amparado, ya sea por una interiorización
colectiva de la ética prelegal, ya sea por instituciones y declaraciones que
han consagrado la legitimidad de determinados derechos universales. Los
derechos humanos, por ejemplo, no están dotados de un organismo decisional
más allá de los Estados que dicen representarlos. Por lo general, no siempre
se cumplen. Pero sólo podemos saber que no se cumplen, porque existen, y eso
es lo que permite, precisamente, a tantos pueblos escindirse de otras
naciones y luchar por sus derechos incumplidos.
Es justamente la desvinculación entre derecho humano y órgano decisional de
poder, lo que permite que nadie pueda considerarse propietario de ese
derecho, nadie sino el ser humano, es decir, todos. Desde el momento en que
un día en Europa, los derechos sobre el ser humano fueron arrebatados al Rey,
no fueron entregados a nadie. Existen ahí, en toda su ambigüedad; para
apelar a ellos, para que los realicemos, para que nos defendamos del poder
que quiere hablar en su nombre. Sigo en este punto a Lefort cuando escribe:
"En breve, la formulación de los derechos humanos a fin del siglo XVlll está
inspirada por una reivindicación de libertad que arruina la representación de
un poder que estaría situado por sobre la sociedad, sea la que representa la
suprema sabiduría o la suprema justicia, en fin, que estarían incorporados en
el monarca o en la institución monárquica. Estos derechos del ser humano
marcan una desintricación entre el derecho y el poder. El derecho y el poder
no se condensan nunca más en un mismo polo" (Lefort 1977, p. 43).
El totalitarismo cultural
La desvinculación entre derecho y poder genera ese espacio que permite tantas
luchas por la justicia y por la libertad. Múltiples luchas secesionistas
rompen con la Ley del poder, pero no necesariamente con la del Derecho, pues,
como apunta el mismo Lefort "la legitimidad del debate sobre lo legítimo y lo
ilegitimo, supone, repitámoslo, que nadie ocupe el lugar del gran juez"
(Ibid, p. 55).
Siempre se dice, y con razón, que revolución es fuente de derecho. La
secesión también lo es. No obstante, suele ocurrir, y éste es el riesgo de
todo descarrilamiento jurídico, que revoluciones y secesiones no sólo
desafíen la norma del derecho, sino que además, escapen a todo juego
político, regresando a fases prepolíticas en donde en lugar de argumentos
hablan metralletas. Las recientes guerras interyugoeslavas son un trágico
ejemplo que muestra cómo el abandono de espacios políticos significa, ni más
ni menos, regresar a la prehistoria de la humanidad.
La secesión, en tanto implica ruptura, no puede ser un derecho, aunque
reclame derechos, porque no hay ninguna garantía jurídica que pueda
permitirla sin negarse a sí misma. Es que la secesión es resultado de ese
conflicto permanente de la modernidad que lleva a construir culturas y
naciones, pero también a que desaparezcan. Para que no hubieran luchas
secesionistas, la arquitectura cultural y nacional del mundo debería estar
plenamente diseñada. O debería existir un sólo Estado mundial. Pero de esas
utopías todavía estamos lejos. Pese a la globalización y quizás gracias a
ella, las luchas secesionistas continuarán fragmentando la política y la
geografía de nuestros días, sepa el cielo hasta cuando.
Mucho más complicado es el problema cuando no se trata de una simple escisión
cultural, como imagina Hungtington son las de nuestro tiempo (1996), sino que
de escisiones territoriales. No hay, efectivamente, ningún Estado que quiera
perder o ceder parte de su territorialidad a favor de otras nacionalidades o
culturas. De ahí que las luchas territoriales tienden a romper rápidamente
con la lógica política en la regulación de conflictos, o lo que es parecido,
la negociación política va, en ese caso, casi siempre acompañada de
argumentos militares.
No obstante, en la mayoría de los casos no son las culturas, nacionalidades,
pueblos, naciones, etc. las que dan el primer paso que lleva a la ruptura con
procedimientos ético-jurídicos, sino que más bien es al revés: en la mayoría
de los casos, tales unidades exigen la vía de la secesión cuando vivir al
interior de una determinada (gran) nación se ha convertido en algo
insoportable. El límite de la insoportabilidad no está cuantitativamente,
sino que históricamente definido. Por ejemplo, si el Estado turco hubiera
concedido a los kurdos sólo la mitad de los derechos autonómicos que concede
el Estado español a los vascos, no existiría ningún problema entre kurdos y
turcos. Si el régimen de Milosevic hubiera concedido a los habitantes
kosovo/albanos, los mínimos derechos que concede Turquía a los kurdos, no
habría habido ninguna razón para que la OTAN hubiera intervenido en
Yugoeslavia. La intransigencia de determinados estados nacionales en hacer
coincidir de modo total la nación política, con la geográfica, con la
cultural, y en algunos casos, hasta con la racial, es la que ha terminado por
provocar las más grandes catástrofes de nuestro tiempo.
No es cierto entonces, como afirman los enemigos de la multiculturalidad, que
la existencia de muchas culturas sea fuente de conflictos. En la misma
Yugoeslavia, durante mucho tiempo, coexistieron de modo armonioso y dinámico,
muchas nacionalidades y culturas. La fuente real de los conflictos reside
más bien en el proyecto nacional estatal de eliminar las diferencias en
nombre de una nación única. La fragmentación, la secesión y las luchas
autonómicas, separatistas e independentistas, son por lo general provocadas
por Estados que en lugar de albergar a múltiples culturas pretenden
destruirlas a fin de cumplir el ideal decimonónico del estado total. Porque
el totalitarismo no sólo es económico o político; también es cultural.
Al fin y al cabo, las naciones que hoy habitan el planeta no son ningún hecho
dado u objetivo; han sido resultado de complejos procesos de tectónica
formación. Giddens: "La nación no es algo naturalmente dado (...) Ellas han
sido compuestas a partir de un gran número de fragmentos culturales" (1999,
p. 153). La misma idea sustentan con argumentos diferentes, Anderson (1988)
y Gellner (1991). En palabras menos elegantes: cada nación es en sí un
microimperialismo ya que ha sido edificada sobre la base del sojuzgamiento e
incluso exterminio de múltiples pueblos. El salvajismo de Milosevic no es
sino el pasado de la mayoría de las naciones europeas; de ahí que el terror
que ese régimen produce es también el miedo que siente cada nación moderna
frente a su propia historia.
En un mundo europeo poscomunista donde se suponía deberían existir naciones
civilizadas y democráticas, Serbia revitalizaba nada menos que a la propia
prehistoria de la modernidad, pero con las armas del siglo XXl. Es que la
prehistoria de cada nación está llena de Milosevices. El Milosevic existente
no era sino un fantasma, lamentablemente real, resucitado desde las tumbas de
Europa, empapado con la sangre de los muertos del pasado y del presente, cuyo
proyecto microimperial de gran nación no se diferenciaba a aquel que dio
orígen a las más respetables naciones del mundo, incluyendo a las nuestras,
las latinoamericanas. Que después, el imaginario ideológico nacional
reconvierta a asesinos de pueblos en héroes nacionales, es parte del mito que
forma parte de la ideología estatal de cada nación.
De tal modo, la ruptura cultural y territorial de un pueblo con la nación de
la cual era parte se da en lo general cuando las normas que hacen a la
identidad de ese pueblo son violadas por la nación dominante, haciéndose
imposible para ese pueblo, coexistir en el marco jurídico y/o territorial de
esa nación. No hay en verdad, ninguna ley natural u objetiva que obligue
siempre a los pueblos a luchar por su independencia y constituir nuevas
naciones. Ello ocurre simplemente frente a la imposibilidad de que los
conflictos entre pueblos y naciones puedan ser regulados legal y
políticamente, teniendo lugar rupturas que llevan a alterar los mapas de los
continentes, y a los alumnos de escuela, a comprar nuevos libros de
geografía.
En buenas cuentas, la mayor parte de las luchas secesionistas han tenido
lugar no porque pueblos y culturas se encuentren integrados en otras
naciones, sino que al revés, porque esas naciones no han podido o sabido
integrar a sus pueblos y culturas. Tales luchas son más bien resultado de
una mala, o de una falsa, o de ninguna integración. O de una asimilación
forzada. Y casi siempre, de la no integración y de la asimilación al mismo
tiempo. En ambos casos, la ruptura ocurre como consecuencia del no
reconocimiento de diferencias.
Si no se aceptan, o se condenan diferencias, un pueblo o grupo cultural vive
discriminado, como fue el caso del Apartheid antes de Mandela, o es obligado
a asimilarse a la cultura dominante, como fue la política de Milosevic con
los kosovo/albanos. Y la de la mayoría de los gobiernos latinoamericanos con
los pueblos indios.
Espacios de autonomía
Una de las frases marmóreas de Pinochet durante el período de dictadura en
Chile, fue lanzada precisamente durante una ceremonia de entrega de títulos
de posesión individual al pueblo mapuche. El malvado general dijo en esa
ocasión: Desde este momento, en Chile no hay más mapuches; hay sólo chilenos.
La frase es interesante. Revela no sólo el impulso genocida que animaba al
dictador; no sólo el totalitarismo cultural propio a toda dictadura; no sólo
la continuación de la conquista española por el ejército chileno; no sólo el
pensamiento brutalmente sintetizado de la oligarquía chilena (y
latinoamericana), sino que además se encuentra encerrada en ella, la completa
sintaxis de la ideología de la homogeneidad nacional.
Veámos: decir, todos los mapuches son chilenos, es una verdad. Decir, todos
los chilenos son mapuches, es algo imposible. De tal modo que nos
encontramos con un grupo cultural, los mapuches, que tienen dos identidades,
una jurídica estatal, y otra cultural. En cambio, el resto de la población,
al adscribir a la misma identidad jurídica, la ciudadanía chilena, se le
supone culturalmente homogénea. Pero eso no es cierto: hay en ese resto no
mapuche, muchas identidades: religiosas, políticas; incluso nacionales, como
es el caso de las llamadas "colonias", algunas muy pudientes en Chile, como
la judía, la alemana y la árabe. Pero habría sido imposible que Pinochet
hubiera dicho: en este país no hay judíos, alemanes o árabes: hay sólo
chilenos. Entonces, aparte del racismo propio a la mayoría de los generales
latinoamericanos, hay quizás otra razón que llevó al dictador a eliminar
semánticamente a la cultura mapuche. Y la razón es que, en el pueblo
mapuche, la lucha por la autonomía cultural coincide con la autonomía
territorial.
Pinochet, un geopolítico, postulaba uno de los principios inherentes al
Estado poscolonial (y endocolonial) latinoamericano; y es el siguiente: la
existencia de pueblos y culturas diferentes a las que supone como propias el
Estado nacional, contribuye a debilitar el principio de unidad nacional y en
consecuencia atenta, tanto contra la seguridad interior como de la exterior
de una nación.
Ahora bien, esa doctrina es la que ha demostrado ser, después de múltiples
experiencias, una falacia y una mentira a la vez. Primero, la existencia de
culturas diferentes e independientes es constitutiva a la propia idea de
nación. La nación culturalmente homogénea sólo existe en la cabeza de los
geopolíticos, porque en el mapa, no hay ninguna. En segundo lugar, son los
proyectos de homogenización, sea ideológica, cultural e incluso social, los
que han llevado a muchos estados y naciones a convertirse en ruinas, es
decir, es el principio de homogenización y no el de diversidad el que atenta
contra la seguridad interior y exterior de los estados. Tercero, el
principio de homogenización siempre resulta de un acto de fuerza que lleva a
una nación no sólo a suprimir las relaciones de comunicación democrática,
sino a vivir en permanente estado de guerra interior.
La tarea de un estado democrático no puede ser la de suprimir pueblos y
culturas sino la de organizar la convivencia pacífica entre diferentes
pueblos y culturas. Dicho aseguramiento pasa necesariamente por otorgar
autonomía a las diferentes minorías que pueblan una nación, pues autonomía es
condición que garantiza no sólo el libre desenvolvimiento de una cultura,
sino además su propia existencia.
No obstante, la autonomía presupone un espacio para ser ejercida. Ahí reside
el problema de los geopolíticos. Sin dudas, a ellos no les importa demasiado
que determinados pueblos hablen diferentes idiomas y cultiven distintas
tradiciones. Lo que les molesta es que dichas prácticas ocurran en algún
lugar de un país que imaginan es propiedad de ellos. Esa es la llave de la
discusión relativa a la pluralidad multicultural. Es también el dilema
planteado a muchos pueblos en los tiempos de la modernidad global, cuya
amenaza se suponía era la desaparición de las diferencias, cuando lo que está
en verdad ocurriendo, es una explosión de diferencias sobre un mundo
fragmentado e inconexo.
El problema del indio es el problema de la tierra, escribió Mariátegui en los
años treinta (1976). Es también el lema que recorre hoy desde la Araucanía
hasta Chiapas. Los kurdos no han leído a Mariátegui, pero saben que su
problema también es un problema de tierra. Lo mismo ocurre con los armenios
y con tantas naciones tránsfugas, desplazadas y perseguidas a lo largo y
ancho de los continentes.
El problema, por cierto, no es sólo el de la tierra. Pero sin entender el
problema de la tierra, difícilmente se solucionarán los demás. Ese es el
centro del tema que plantean los llamados nuevos nacionalismos. Vivir en la
misma tierra pero en distintos territorios es obsesión que persigue a la
humanidad desde que a alguien, en no se que arrebato de locura, se le ocurrió
inventar a las naciones. Y más complejo todavía que el problema de la
demarcación territorial es el de la representación estatal.
Construir naciones es un proceso siempre inconcluso. La nación perfectamente
constituída no existe. Es un sueño; quizás una pesadilla de la humanidad.
Al querer realizar ese sueño, cientos de déspotas han producido genocidios,
deportaciones en masa y siempre, esa cruel discriminación cotidiana basada en
el supuesto de que las diferencias son contraproducentes al desarrollo
nacional, cuando la realidad muestra, cada día, que son todo lo contrario: la
propia condición de la nación. Una nación sin diferencias sólo puede ser un
gigantesco cementerio.
No obstante, la interrupción del proceso jurídico que marca la lucha
secesionista de un pueblo, no significa el fin del todo discurso político; al
contrario: el discurso político es más necesario que nunca cuando arrecian
conflictos y contradicciones. El discurso comienza a existir libre de
instituciones, digámoslo así, en forma "pura", y por tanto la política se
convierte, sin un marco jurídico que la regule, en un arte que para serlo, ha
de ser innovativo, ocurrente, improvisador.
Sólo desde las palabras que atraviesan los balbuceantes discursos de la
politicidad han de surgir, alguna vez, nuevas leyes. Las Leyes están hechas
de palabras, pero las palabras preceden a las Leyes. Es por esas razones que
no todas las luchas por la emancipación cultural han de ser regladas por el
recurso de la fuerza. Entre el proyecto secesionista y el uso de la fuerza
hay múltiples alternativas. La alternativa de la organización multicultural,
es una. Cuando las culturas coinciden con territorios y naciones, se abre la
posibilidad de la autonomía. Si la autonomía no es suficiente, llega el
momento de la secesión.
Pero tampoco secesión debe ser un acto incivilizado. Tanto en la vida
privada como en la colectiva hay diferentes maneras de separarse. En efecto,
a la ruptura secesionista le son abiertas múltiples posibilidades. Una, es
el retorno hacia la negociación autonómica. Si dos o más naciones empero, no
pueden seguir viviendo bajo un mismo techo (Estado) queda abierta la puerta
de la federación. Si aún la federación es imposible, el de la confederación.
Y si todo eso fracasa, queda la posibilidad de la asociación en el marco de
la cual un Estado conserva atributos políticos, pero ligado a otro por medio
de reglamentos y juridicciones comunes.
La asociación, que en el pasado era vista, particularmente por sectores que
adscribían a ideologías antimperialistas, como un estigma, puede ofrecer hoy
ventajas a naciones que ocupan un lugar internacional subalterno, sin
necesidad de entregar nada de la autonomía y de la identidad nacional a otro
Estado. Gran parte de Europa camina hacia la asociación, ejemplo que
seguramente alguna vez será repetido en Latinoamérica. Con, sin, o contra
USA, es una pregunta abierta desde la era bolivariana. La respuesta, en
cualquier caso, no puede ser la misma que durante la era bipolar. Las
condiciones han cambiado totalmente. Incluso fracasadas las vías
autonómicas, federativas, confederativas y asociativas, queda por último la
de la separación pacífica, cuyo mejor ejemplo lo dieron recientemente las
repúblicas checas y eslovaca. Tan pacificamente se separaron que incluso hay
quienes afirman que hoy las relaciones entre ambas repúblicas son más
fraternas que cuando coexistían bajo un sólo Estado.
Sólo después que todas esas alternativas han fracasado, queda el camino de la
guerra. Y ese es el fin del arte político. Pero aún así la política debe
ser mantenida como posibilidad, pues en algún momento hay que firmar la paz.
Y no se puede firmar con una metralleta; mucho menos cuando ésta apunta a un
firmante.
Referencias:
Anderson, Benedict Die Erfindung der Nation, Fischer, Frankfurt 1988
Gellner, Ernst Nationalismus und Moderne, Rotbuch, Berlin 1991
Giddens, Anthony Der Dritte Weg, Die Erneuerung der Sozialdemokratie,
Suhrkamp, Frankfurt 1999 Original: The Third Way. The Reneval of Social
Democracy, London 1999
Huntington, Simon The Clash of Civilisation Simon/Scuster New York 1996
Lefort, Claude, Les droits de l`homme et l`Etat providence, en, del mismo,
Essais sur la Politique, Editions du Seuil 1977
Mariátegui, J.C. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana,
Amauta, Lima 1976
https://www.alainet.org/es/articulo/105044
Del mismo autor
- Economía ecológica 16/02/2010
- Los diez peligros de la democracia en América Latina 30/09/2004
- España, la política y el terror 22/03/2004
- Crítica al marxismo-globalismo 12/02/2004
- Las marcas de la historia 16/12/2003
- El imperialismo norteamericano No Existe 29/09/2003
- Esos derechos son universales 10/06/2003
- Cinco verdades y una guerra 07/04/2003
- La Doctrina de la Guerra Permanente 03/02/2003
- El enemigo, la guerra, y Bush 17/01/2003
Comunicación
- Jorge Majfud 29/03/2022
- Sergio Ferrari 21/03/2022
- Sergio Ferrari 21/03/2022
- Vijay Prashad 03/03/2022
- Anish R M 02/02/2022