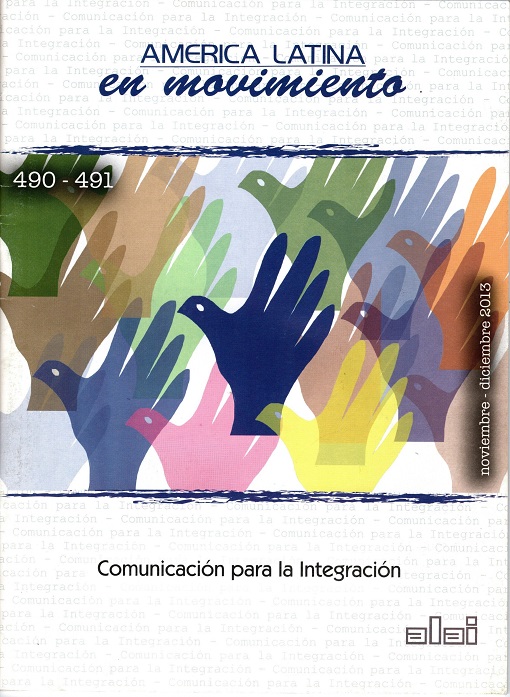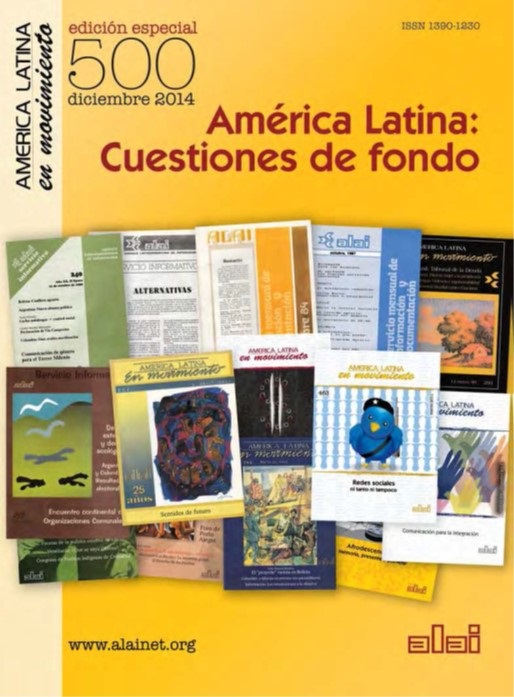Ser oposición en México… ¿Oponerse a qué, a quién y por qué?
- Opinión

Parece un mal chiste, sin embargo, no deja de ser un hecho trágico el que los dos momentos de mayor fortaleza de los proyectos sociales y políticos de izquierda o progresistas en lo que va del siglo XXI se hayan tenido que enfrentar, en mayor o en menor medida, ante contingencias políticas y económicas de alcance global capaces de someterlos a todos y cada uno de ellos a algunas de las pruebas más difíciles de sobrellevar para cumplir con sus agendas sociales y de gobierno (cuando en efecto esas resistencias se materializaron en proyectos de gobierno). En los albores del siglo, por ejemplo, los gobiernos progresistas y los movimientos de resistencia social en el Sur de América tuvieron que lidiar con la profunda contracción económica que se derivó de la insostenible dinámica de acumulación de capital especulativo en Estados Unidos, en particular; y en el resto de Occidente, en general.
Hoy, a poco más de una década de aquel suceso que sólo en algunas geografías de la región logró ser mitigado sin recurrir a los protocolos de contingencias financieras propios del neoliberalismo: endeudamiento público masivo y rescates de privados y grandes capitales a costa de los impuestos de las masas trabajadoras (la base gravable históricamente más amplia, más cautiva y también más drenada), América atraviesa, de nuevo, por una situación de emergencia que amenaza con minar las fortalezas y las condiciones de posibilidad de los gobiernos progresistas y de los movimientos de resistencia social afines a aquellos para cumplir sus objetivos. Y lo hace, además, en un contexto en el que, a diferencia de lo que ocurrió en 2008, la región se halla profundamente fragmentada en la constitución y el signo ideológico de las disputas políticas que se libran al interior de cada Estado.
En ese sentido, si bien es cierto que el dinamismo de la economía china —derivado de las enormes masas de recursos que le fue necesario consumir para concretar los preparativos de los juegos olímpicos de aquel año— terminó por agotarse y profundizar aún más la contracción que había comenzado en la economía estadounidense, y que, por ello, al ser uno de los socios comerciales más importantes de los gobiernos americanos (en contrapeso a la presencia abrumadora de Estados Unidos en la región) arrastró a este continente a escenarios aún más complicados y constrictivos en la disposición de recursos para hacer frente a la crisis; el hecho de que el grueso de la región se encontrase en sintonía y en un cierto grado de convergencia ideológica y de su práctica política hizo que en el Sur de América la contingencia se enfrentase de manera conjunta, en bloque, y a partir de directrices regionales compartidas en las que las debilidades de unos actores fuesen contenidas por las fortalezas de otros.
Hoy, ese escenario (el mejor de los posibles para la región tanto en tiempos de estabilidad cuanto en momentos de crisis), es un hecho, se encuentra lejos de ser replicado para plantarle la cara y actuar en consecuencia ante la crisis de sanidad general provocada por la diseminación del virus SARS-CoV-2 y la consecuente crisis económica que se avecina (comparada por muchos y por muchas con la del Crack de 1929, a menudo sin salvar las diferencias cualitativas y cuantitativas entre una y otra).
Y es que, en efecto, con un Brasil sumergido hasta el cuello en el militarismo de Jair Bolsonaro, con Bolivia aun viviendo los efectos del primer reflujo causado por el golpe de Estado a Evo Morales; con Ecuador experimentando la represión provocada de la instauración de un régimen de excepción nacional; con Chile avanzando por la vía trazada por el autoritarismo de Sebastián Piñera; Uruguay, retornando, por primera vez en varios años, al militarismo con mascareta cívica, de la mano de Lacalle Pou; y Argentina y Venezuela lidiando, en el primer caso, con el sistemático esfuerzo estadounidense por deponer a Nicolás Maduro; y en el segundo, con la rapiña de los grandes fondos de inversión a los que Macri les volvió a abrir la puerta del erario; la articulación de un posible plan de contingencia capaz de mitigar los efectos de la crisis en las sociedades de la región sin empeñar el futuro de las siguientes generaciones a los grandes capitales se aprecia poco menos que imposible.
Pero no sólo, y es que, como si la situación propia de la gestión gubernamental en estos Estados (y el resto no mencionado aquí) no fuese suficiente, los niveles de hostilidad, de conservadurismo y de desplazamiento hacia posiciones reaccionarias y abiertamente autoritarias en el seno de las masas que componen a la población de cada una de estas sociedades han tendido a incrementarse de manera proporcional al miedo (legítimo) a perder la vida, que ya desde hace unas semanas comenzó a generalizarse en los imaginarios colectivos nacionales de América, ejerciendo aún mayor presión sobre las posibilidades de construir agendas sociales y respuestas políticas que pongan en el centro de su implementación a las capas más pauperizadas y explotadas en cada caso.
Por otro lado, en un registro adyacente, si a todo lo anterior se suma la enorme eficacia con la que el confinamiento y el distanciamiento social logró debilitar la fortaleza y ralentizar la dinámica que desde antes de la emergencia de SARS-CoV-2 desplegaban algunos procesos políticos en la región (el avance de las juventudes chilenas en la constituyente, la revitalización de las fuerzas masistas frente al golpe en Bolivia, la reestructuración del gobierno con la fórmula Fernández-Fernández, etc.), al final, lo único que queda es un cerco geopolítico en el que las presiones externas e internas se articulan en una agenda en común con la única finalidad de capitalizar la tragedia y extraer de la decadencia la mayor cantidad de réditos que mantengan los márgenes de acumulación, concentración y centralización de capital en el continente.
La derecha regional, pero también la izquierda más conservadora de América (a menudo aliada incondicional de aquella, tanto en la práctica como en el terreno de las ideologías) saben esto, y en aquellas geografías en las que las fuerzas progresistas de una sociedad lograron avanzar, aunque sea un poco, en el imperativo de cambiar las correlaciones de fuerzas imperantes, ya han comenzado a organizarse y a articularse alrededor de agendas en común, capaces, por principio de cuentas, de reponerse de las derrotas políticas, morales e ideológicas sufridas en los últimos años (la victoria electoral del proyecto de gobierno de López Obrador, en México; y de Alberto y Cristina Fernández, en Argentina; por ejemplo); y capaces, enseguida, de constituir una fuerza de oposición lo suficientemente integrada, estable y robusta como para disputar la dirección y el control de la mayor cantidad de espacios dentro del aparato administrativo del Estado y de su correspondiente andamiaje gubernamental.
La contingencia sanitaria, después de todo, ha llevado a algunos de los intereses más enquistados en la explotación de las masas de América a verse afectados con pérdidas mayores a las que les habrían esperado de contarse, ahí, en esos Estados, con regímenes gubernamentales adalides del neoliberalismo: siempre acostumbrados a salvar a los privados a través de mecanismos fiscales y proyectos de financiamiento que no hacen más que empobrecer aún más al grueso de la población y cargar sobre sus espaldas deudas multimillonarias que a través de las tasas de interés y las depreciaciones monetarias únicamente tienden a abultarse y a perpetuarse por generaciones enteras.
Cobrar conciencia y sentir los estragos de esas pérdidas es, pues, el elemento catalizador que esos grupos no tenían con anterioridad a la emergencia y la generalización de la pandemia, y que ahora, sumado a los embates de los que son objeto por parte de las políticas sociales de las fuerzas progresivas al frente de sus respectivos Estados (materializados en el cobro de impuestos, en la no exención fiscal, en la no inyección de liquidez a través de la contratación de deuda, en la presión para que las empresas no se desentiendan de sus obligaciones patronales respecto de sus empleados en tiempos de confinamientos masivos, etc.), les sirve para hacer converger en puntos en los que tradicionalmente, en contextos de normalidad o de cierto grado de estabilidad, son en realidad férreos competidores.
Bajar esa agenda de los círculos políticos y empresariales dominantes y de élite hacia el resto de la sociedad, para que ésta se adhiera a ella y los respalde en las próximas rondas electorales (nacionales o locales por igual), es, no obstante lo anterior, uno de los mayores retos que enfrentan esos que a sí mismos se hacen llamar el círculo rojo. Y es que, en efecto, al ser la oposición que están articulando un proyecto de élite (élites financiaras, corporativas, políticas, intelectuales, académicas, etc.), y una vez resuelto el diferendo que más paralizaba su convergencia (su incapacidad de declarar una tregua temporal para combatir en alianza a un enemigo en común, por medio de un programa organizado y sistemático que concentre fuerzas, en lugar de proceder a asediar a las fuerzas progresistas cada quién por su cuenta), lo que no han podido concretar de manera eficaz y eficiente es hacer que la mayor parte de la población adopte ese proyecto de oposición como propio, como un sentido común generalizado en el imaginario colectivo nacional que en verdad sea representativo de sus propios intereses de masa (en tanto clases medias profundamente aspiracionales y clasistas). Después de todo, del éxito que se logre conseguir ahí, en ese específico nicho de la población, dependerá el lograr, a su vez, el conquistar una mayor cantidad de espacios de dirección del Estado y del gobierno de manera directa, y desde una posición de fortaleza en la que sean los sectores de izquierda y progresistas quienes tengan que negociar sus prerrogativas y no al contrario, como actualmente sucede en una multiplicidad y una diversidad de disputas políticas (por los servicios de salud, por la alimentación, por los derechos laborales, el ingreso y demás).
En México, bajar esa agenda de élite ha sido (con particular potencia y virulencia en lo que va de la actual contingencia sanitaria en el país) el principal objetivo de la comentocracia que satura los espacios de opinión y de análisis de los medios de comunicación, desde la prensa (y sus redes sociales) hasta la radio y la televisión (en donde la reacción gubernamental a esos ataques, a través del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, ha sido, por decir lo menos, pobre, ineficaz y profundamente dogmática). Y en términos, además —y habría que ser insistentes en este elemento— que van más allá de lo soez y de la vulgaridad más simplona, con intervenciones discursivas (columnas de opinión, análisis televisivos, entrevistas radiofónicas) plagadas de insultos y de una pobreza argumentativa y del uso del lenguaje.
En las últimas semanas de junio, esa tarea, por lo demás, se ha ido decantando y ha tomado una forma cada vez más definida alrededor de esa suerte de eslogan que reza que organizarse en oposición es un derecho sagrado de la ciudadanía y un principio inviolable de cualquier régimen democrático y su estado de derecho. Y lo cierto es que no es casual ni mucho menos una ocurrencia azarosa el que sea en esa específica ecuación ideológica en la que lo haya hecho. En los hechos, ambos términos de la ecuación (el derecho de la ciudadanía de oponerse a su gobierno y la existencia misma de la oposición como un elemento que da vida a cualquier régimen democrático que vaya más allá del formalismo electoral y procedimental, como en Estados Unidos) son reivindicaciones históricas de las masas frente a sus explotadores y los estratos enquistados en el dominio económico y político de un país: lo fue del tercer estado frente a la nobleza, la realeza y la aristocracia hace dos siglos; lo fue del campesinado y las masas trabajadoras ante la nobleza, la aristocracia y la realiza, primero; y ante el tercer estado (ya asumido como burguesía dominante), después; y así sucesivamente, en relaciones de poder y de dominio cambiantes en cada contexto.
Y es que es esa maleabilidad y el contenido profundamente abstracto de ambos principios, de hecho, lo que los hace ser susceptibles de ser empleados siempre por una multiplicidad y una diversidad de grupos sociales y de intereses políticos —casi siempre en contra de aquellos y aquellas que los usaron en un primer momento para emanciparse de una dominación concreta, y que al convertirse ellos y ellas mismas en el nuevo amo de otros oprimidos, fueron objeto de esos mismos principios por esos nuevos oprimidos—. No sorprende, por lo anterior, que ahora sean las élites empresariales y sus sicarios del discurso, los y las comentócratas de los medios de comunicación y ciertos claustros académicos, quienes los empleen en contra del gobierno mexicano. Y es que, aunque en los hechos sigan siendo círculos con un alto grado de incidencia en la dirección de la política en el país, el asumirse discursivamente como las víctimas del poder estatal (como si el poder, en efecto, sólo se engendrase y dimanase del control del Estado y nunca de otros espacios que no sean los gubernamentales) les coloca, aunque no lo sean efectivamente, en el rol social de los oprimidos y de las víctimas del abuso del poder.
De esa situación, nuevamente, los comentócratas que saturan los espacios de opinión y de definición de la agenda pública y de los medios a nivel nacional han sabido sacar partido como pocas veces en la historia reciente de la política en México. Y es que, al haber consolidado sus carreras en tiempos del priísmo y del panismo más autoritarios como analistas e intelectuales, críticos y críticas, a menudo incómodos e incómodas al régimen gubernamental en turno, pero sin dejar de ser, nunca, sus intelectuales orgánicos (a la manera de Octavio Paz o de Mario Vargas Llosa durante la segunda mitad del siglo XX); y sin constituirse nunca, por supuesto, en verdaderas voces críticas que pusiesen en jaque a los círculos gobernantes en turno; hoy hacen uso de esa reputación de críticos y críticas ganada a modo para velar el hecho de que sus intervenciones en la conformación de la opinión pública y los sentidos comunes dominantes en el imaginario colectivo nacional nunca son neutrales, libres de servir a intereses políticos concretos, determinados, tan cambiantes como lo son las correlaciones de fuerzas imperantes en un momento u otro de la historia.
Como ciudadanía, ser conscientes de esa situación tendría que conducir, invariablemente y de forma ineludible, a cuestionar ¿qué es ser oposición?, ¿de qué se es oposición?, ¿a quién o a qué se opone? Y ello por una razón muy sencilla: la oposición en abstracto, como posición siempre a todo y en todo, es eso, una abstracción que invisibiliza que el ser oposición es siempre relacional: lo que se opone siempre se opone a algo: a una política, a una corriente ideológica, a una determinada relación de fuerzas, a personas concretas, a intereses específicos, etcétera. Identificar qué es eso a lo que siempre se oponen aquellos y aquellas analistas que desde hace años se asumen como críticos y críticas ajenos a cualquier interés que no sea el de la pura crítica objetiva y neutral (como si la objetividad y la neutralidad existiesen) ayudaría, en ese sentido, a conocer los contenidos políticos e ideológicos a los que responden, y así no dejarse llevar por ese velo de pretendida exterioridad a la conducción de la política nacional.
Pero más importante aún que ello, interesarse por esgrimir tales preguntas en momentos como los que hoy vive la población mexicana ayudaría a cuestionar, entre otras cosas, si la defensa en abstracto de la oposición es siempre válida para defender el derecho de la ciudadanía a oponerse a su gobierno y el principio de la oposición como pilar de la democracia cuando los círculos de oposición que se conforman tienen propósitos éticamente indefendibles. ¿Es la oposición de las juntas militares en América una oposición tan válida como la de los zapatistas en México, cuando aquellas tienen por propósito instaurar regímenes de excepción y estos generar comunidades autónomas libres de explotación del trabajo humano? ¿Habría que dar la vida, por igual, para defender a una oposición cuyo leitmotiv es profundizar y acelerar la explotación laboral de las masas para reducir los márgenes de pérdidas causadas por las contingencias sanitarias o para defender a la oposición que se organiza para garantizar un ingreso básico generalizado para los deciles más empobrecidos de una sociedad? ¿Son equiparables y, en última instancia, idénticas, las oposiciones que se constituyen para establecer gobiernos que operan para unas minorías y aquellos que operan para las mayorías?
Si la respuesta que predomina —como lo hace hoy en la opinión pública de la derecha nacional y de su correlato conservador de izquierda—, es la de la defensa de la oposición sólo por eso, por ser oposición, en abstracto, ello se debe a que fuera del debate están quedando las preguntas fundamentales por los contenidos éticos (o la falta de los mismos) que se ponen en juego en cada caso, siempre que alguien se hace nombrar y ase asume como oposición. Ese debate, es claro, no está presente en la definición de la opinión pública general en el país, porque lo que sigue dominando los términos de la discusión es la disputa por el formalismo y el procedimentalismo electoral. Y en la medida en que ese debate no se tenga, son las izquierdas críticas las que habrán perdido la batalla por realmente transformar algo de las condiciones de vida de esta nación a profundidad.
Ricardo Orozco, Consejero Ejecutivo del Centro Latinoamericano de Estudios Interdisciplinarios, @r_zco
Principio del formulario
Del mismo autor
- La política de poder de las grandes potencias: racionalizar el caos 16/03/2022
- La crisis de la geocultura global: repensar la crisis ucraniana en perspectiva sistémica 04/03/2022
- La valoración estratégica de la política exterior rusa en Ucrania 25/02/2022
- Chile: cuando la rabia claudicó 25/11/2021
- La larga noche de los 500 años 16/08/2021
- De consultas populares en favor de la justicia, la memoria y la verdad 30/07/2021
- Los disfraces de la contrarrevolución: la sociedad civil impoluta 14/07/2021
- Los saldos electorales de la 4T: propaganda y clases sociales (II) 14/06/2021
- Los saldos electorales de la 4T: el crecimiento de la derecha (I) 09/06/2021
- El saber, el poder y la verdad: cientificismo y extrema derecha 28/05/2021