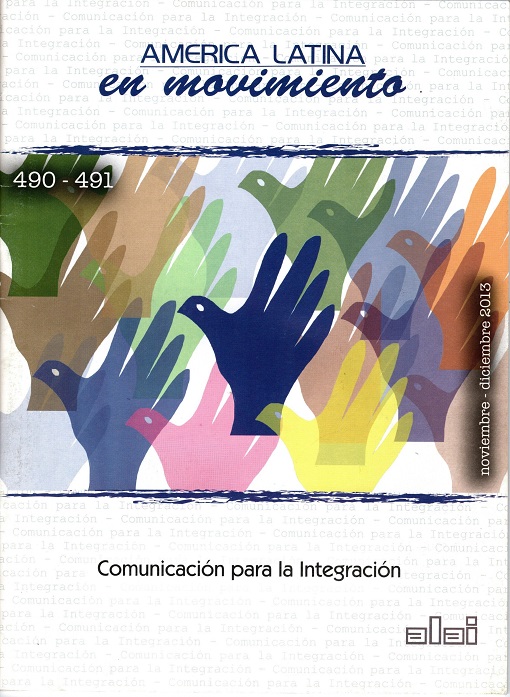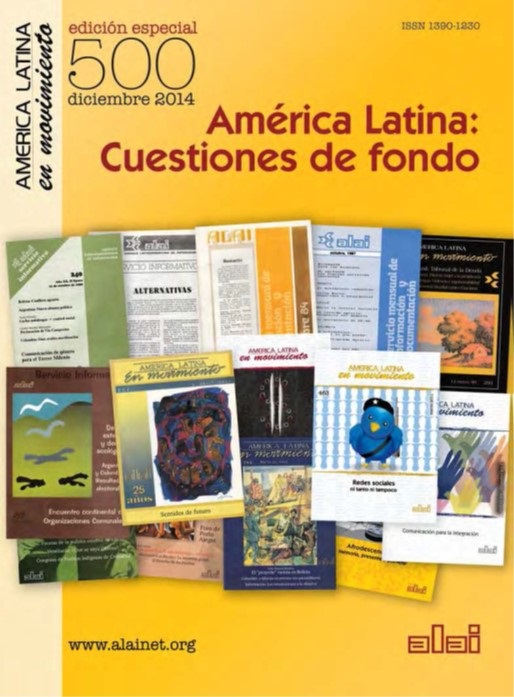La ilegitimidad de las actividades criminales
- Análisis

Desde hace unos meses, se hizo presente en el debate público, de manera abierta, la evidencia de que figuras políticas no menores en el quehacer nacional habían negociado con grupos criminales –y con dinero en mano— distintos tipos de apoyo político en procesos electorales recientes. Comenzaron a salir a la luz graves hechos criminales –pues de eso se trata—, revelados por partícipes directos en ellos, a partir de lo cual se ha abierto una especie de caja negra que guarda en su interior los nombres de quienes no dudaron en valerse de las redes criminales que operan en el país para catapultarse políticamente, aunque es probable que también para afianzar sus negocios y los de sus socios en la esfera empresarial1. Como ilustración de las preocupantes aristas en juego, el periódico digital El Faro, titula un reportaje reciente, de la siguiente forma: “Jorge Velado admitió a la Fiscalía [sic] que entregó a Muyshondt $30,000 para las pandillas”; Velado habría entregado ese dinero al ahora alcalde de San Salvador cuando fungía como Presidente del Consejo Ejecutivo de ARENA (COENA).
La investigación de esas actividades criminales está en manos de la Fiscalía General de la República (FGR) y es de desear que, tan pronto como sea posible, esta instancia determine, con pruebas firmes y contundentes, la responsabilidad de las personas que participaron de ellas. Posteriormente, serán los tribunales competentes los que dicten las sentencias pertinentes; pero la robustez de las pruebas fiscales es crucial para dar pie a decisiones judiciales que se conviertan en un dique contra la irrupción del crimen en las esferas políticas y empresariales. Nadie que haya participado en negociaciones con grupos criminales para favorecer a un partido político –o para favorecer intereses de otro tipo—debe quedar exento de responder ante la justicia por tan aberrante conducta. La confesión podrá ser un atenuante, pero no borra el delito cometido. A las personas acusadas les asiste el derecho de defenderse, y probar su inocencia, pero no el derecho de presentarse como víctimas de maniobras planeadas por otros.
Del lado de las ciencias sociales, cuya tarea es la explicación de porqué o cómo suceden las cosas, la pregunta de rigor es cómo fue que determinadas figuras políticas –en algún caso, siguiendo lineamientos de las dirigencias partidarias— no tuvieron reparos en negociar con grupos criminales, procediendo –como parecen revelar las evidencias— con una normalidad pasmosa, como si se tratara de algo absolutamente natural. O sea, procediendo como si en el quehacer nacional el contar con los grupos criminales (integrados por maras o pandillas y crimen organizado) fuera algo fuera de discusión, es decir, como si los mismos fueran actores legítimos con los cuales se podían realizar pactos y acuerdos. ¿Hubo dinámicas en el país que hicieron posible que maras, pandillas y crimen organizado pasaran, de ser vistos como grupos criminales, a ser vistos como actores “legítimos” de la vida nacional?
No es descabellado creer que sí hubo en El Salvador dinámicas de ese tipo. Quizás la misma persistencia de las actividades criminales a lo largo de la postguerra convenció a distintos actores nacionales de que las mismas (y sus agentes) eran parte del paisaje; por tanto, se debía aprender a convivir con esos agentes y sus prácticas, pues ya no eran una anomalía, sino algo “normal” en un país que no ha conocido el sosiego en la pérdida de vidas humanas, por causas violentas, desde finales de los años setenta del siglo XX.
En la esfera política, ya desde el gobierno de Francisco Flores (1999-2004) se hizo evidente la utilidad política que se podía obtener de la prevalencia del crimen, pues con su presencia se podían avivar los temores colectivos y movilizar esos temores en favor de quienes se presentaban como “duros” en su combate. Antonio Saca (2004-2009) siguió con la misma tónica, con su oferta de usar una “Súper Mano Dura” para terminar con la violencia criminal. Para que el combate del crimen fuera rentable políticamente tenía que haber crimen, y bajo esta lógica aquél tenía más de publicidad que de efectividad, tal como lo revela la persistencia y auge de las actividades criminales en ambos gobiernos.
El uso político del crimen fue algo contraproducente, y de ello no sólo son responsables algunos dirigentes políticos, sino también algunos medios de comunicación que se prestaron al juego de usar la violencia criminal para alabar o denigrar –según sus preferencias— al gobierno de turno. Cuando estuvieron en mal plan con un gobierno, lo atacaron por no contener el crimen y, aunque suene paradójico, también lo atacaron por ser “represivo”. Cuando estuvieron en buen plan –como sucedió con los dos últimos gobiernos de ARENA—, alabaron sus estrategias y sus “éxitos” aunque éstos fueran de cartón. Tienen, pues, una cuota de responsabilidad en el proceso de legitimación de los grupos criminales2.
De la presencia de facto del crimen y de los criminales al reconocimiento de sus “derechos” y de su “legitimidad” había una delgada línea que se recorrió sin la menor consciencia de lo que se hacía. Unos pasos en ese recorrido se dieron cuando se buscó a sus cabecillas en los territorios para movilizar (o bloquear) a votantes de determinados partidos. Aquí, es de presumir, hubo unos primeros montos financieros en juego, pero lo más grave fue el impacto que eso tuvo en la “legitimación” de los criminales: comenzaron a ser considerados como actores legítimos en el quehacer político y, en su autopercepción, estaban dejando de verse a sí mismos como unos criminales, para pasar a concebirse como unos agentes socio-políticos que podían y debían intervenir en la vida nacional.
En años posteriores, se crearía un clima de opinión, en algunas academias, ONGs e Iglesias, que sus agrupaciones eran un tipo particular de “movimiento social”. Cuando se llegó a este punto –y fueron muchos los que se montaron en este barco— la naturaleza criminal de las actividades de maras, pandillas y crimen organizado terminó por pasar a un segundo plano, pues antes que otra cosa eran –en la visión que se estaba forjando—interlocutores con derechos, con los que se tenía que negociar y pactar no sólo intervenciones políticas territoriales, sino el alcance y frecuencia de sus actividades criminales, en especial los homicidios. Algo emblemático en ese proceso de reconocimiento fue la “tregua” impulsada por el gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), con la cual se les dio un estatus de fuerza socio-política beligerante, con una legitimidad para la interlocución que sólo se tiene si se reconocen unos determinados derechos políticos. El calificativo de “terroristas” también se sumó a este clima legitimador, pues un terrorista, por definición, tiene una causa, religiosa, étnica o política por la que lucha, es decir, un terrorista –aunque provoque terror en personas indefensas, según lo formuló hace años el P. Ignacio Ellacuría— no es un criminal en el sentido usual del término. Fue por esto que, en los años setenta y ochenta del siglo XX, bajo los regímenes autoritarios, se creó la expresión “delincuente terrorista”, para distinguir a quienes defendían una causa política de quienes eran “delincuentes” a secas.
En este proceso legitimador de la criminalidad, expresiones como “represión del delito”, “coerción”, “persecución” y “fortalecimiento policial” comenzaron a ser mal vistas e incluso denostadas en distintos ambientes. Y es que, a los interlocutores legítimos –a los que se reconoce un estatus de fuerza beligerante— no se les puede amenazar siempre con (o aplicar) las herramientas coercitivas del Estado, pues su mismo estatus abre otras posibilidades, por ejemplo, negociar, pactar e incluso –bajo ciertas condiciones— convivir. Por su parte, los líderes de esos grupos criminales –personas para nada anormales en su psicología— entendieron bien la legitimación de la que estaban gozando; se hicieron cargo de ella, exigiendo no sólo ser tomados en cuenta, de hecho, en los territorios, sino respecto a sus derechos humanos y políticos, como cualquier persona habitante de la República. Así, en varias oportunidades exigieron al Estado el no ser perseguidos por sus crímenes, dando por supuesto que era su derecho realizar actos criminales como homicidios, extorsiones y chantajes.
Es algo delirante lo sucedido en El Salvador. Un delirio que tiene una de sus raíces –es una hipótesis que aquí se propone—en el hecho de haber permitido que unas actividades criminales (delincuenciales) dejaran de ser vistas y entendidas como tales, y pasaran a ser vistas y entendidas como actividades que eran más que criminales: de reclamo por la marginación sufrida, de reivindicación social-cultural y de movilización socio-política. Es el momento de situar esas actividades en el lugar que les corresponde, es decir, en el ámbito del crimen.
Los grupos criminales que operan en El Salvador –maras, pandillas y crimen organizado— son eso: grupos criminales. No constituyen un movimiento social ni un grupo social cuya beligerancia nace de la defensa de una causa política, religiosa o étnica. Sus móviles son los de cualquier grupo criminal en el cualquier parte del mundo: apropiarse del patrimonio de las personas usando una violencia instrumental que, sin importar lo desproporcionada que sea, les permita salirse con la suya. Tan simple y directo como eso. Ellos mismos deben ser forzados –por si lo han olvidado—a verse como lo que son, y a entender que, en virtud de ello, es responsabilidad del Estado contener –usando los recursos a su disposición y en el marco de la ley— sus actividades y asegurar la debida sanción penal a quienes hayan delinquido. Que se llame “desplazamiento forzado” al fenómeno causado por ellos en las comunidades –y que obliga a familias enteras a abandonar sus lugares de origen y residencia— no los convierte en una fuerza beligerante como las que, en contextos de guerra civil, dan la pauta para desplazamientos poblacionales masivos. Son sus actividades criminales las que golpean a familias humildes en barrios, colonias, cantones y caseríos. No tienen ningún derecho a obrar en contra de sus semejantes; no tienen ningún derecho a extorsionar, asesinar, amenazar o chantajear. Quienes, en sus análisis “académicos”, “pastorales” o “periodísticos”, dejan abierta la puerta para que esas prácticas se vean como un “derecho” deberían ser más autocríticos y, asimismo, más responsables.
Entonces, dirá más de alguno, ¿lo que el autor está proponiendo que se extermine a los criminales, que se violen sus derechos humanos, que se les trate como animales? No, en lo absoluto. Lo que aquí se sugiere es que se los considere como lo que son: personas que realizan actos criminales, es decir, personas que delinquen; y que se deje de lado toda la parafernalia conceptual que se ha construido en torno al fenómeno. Como personas que delinquen deben aplicárseles los procedimientos, marcos legales y de derechos humanos que corresponden a la envergadura de sus actos criminales y, obviamente, a la amenaza que esos actos representan para la vida y bienes de los ciudadanos. Ni más ni menos. O sea, posicionar en la sociedad y el entramado institucional-estatal y mediático el fenómeno de las pandillas, las maras y el crimen organizado como un fenómeno criminal, al cual hay que dar el trato corresponde –en el marco de las leyes de la República y de las normativas de derechos humanos— es una tarea urgente. Sólo si todos en El Salvador intentamos ver el fenómeno de esa manera contribuiremos a generar una convicción compartida –que es de desear llegue a los más jóvenes, a los niños y a las niñas— de que no hay nada extraordinario en ser miembro de una mara, una pandilla o una banda delincuencial: se es simplemente un criminal, al cual las autoridades policiales y fiscales deben perseguir y contener usando los recursos y atribuciones que la ley les da.
***********
Cuando ya había redactado las líneas anteriores, en un programa de radio local escuché a unos reconocidos locutores hablar de Al Capone y la forma cómo fue, por fin capturado en Estados Unidos. Uno de los locutores mencionó el nombre de quien –un colaborador de Capone—había informado a las autoridades de los manejos financieros del mafioso, lo cual dio pie para su enjuiciamiento y posterior condena. Otro de los contertulios en el programa radial hizo ver que esa “colaboración” se había dado en el marco de un acercamiento entre las autoridades y el cómplice (delator) de Capone. Un tercero concluyó –sin que se siguiera de lo anterior y sin que viniera al caso— que el diálogo de las autoridades públicas con criminales era algo que se “había dado siempre en la historia”, aunque acotó que eso no significaba dejar de perseguir a quienes delinquen. No pude evitar pensar que son argumentos de ese estilo, plagados de falacias, los que permean el debate público y, cuando se los asume sin criterio, dan lugar a decisiones equivocadas. Lo que una mirada histórica revela es, más bien, que desde el poder político-estatal la opción última es el diálogo con quienes desafían (o alteran) el orden público. Se entiende que ello sea así, pues dialogar –sobre todo cuando ello lleva a pactar o negociar— significa no solo reconocer la beligerancia y derechos del oponente, sino que supone hacerle concesiones. Y hacer concesiones significa, a su vez, admitir como legítimas determinadas prácticas (de violencia, por ejemplo) y conquistas (territoriales y patrimoniales, por ejemplo) del oponente. ¿Qué es lo que lo que los auspiciadores de un diálogo con las agrupaciones criminales pretendían concederles como resultado de los pactos y negociaciones? ¿Sus manejos financieros? ¿Su presencia territorial? ¿Continuar con algunas de sus actividades criminales? ¿Una amnistía por sus delitos, especialmente por sus homicidios? Todas estas son preguntas que, por su gravedad, no deberían ser obviadas.
San Salvador, 6-7 de febrero de 2020
-Luis Armando González es Licenciado en Filosofía por la UCA. Maestro en Ciencias Sociales por la FLACSO, México. Docente e investigador universitario.
Notas
1 O sea, esa “caja negra” puede deparar sorpresas de las más variadas, en cuanto a la identidad de todos los que hicieron tratos con organizaciones criminales, lo mismo que sobre los montos financieros en juego.
2 Por no hablar de los vínculos directos que algún periodista (¿o varios?) estableció con miembros de grupos criminales, con distintos fines, entre ellos la negociación de apoyos políticos para un determinado partido. Aquí llama la atención el empeño, casi obsesivo, que pusieron algunos en promover un diálogo con las pandillas, con lo cual, por cierto, contribuyeron a su legitimación. Son un misterio –misterio que sería bueno esclarecer— las motivaciones e intereses que les llevaron a esa promoción.
Del mismo autor
- No todo comenzó hace 200 años 17/09/2021
- Burbujas democráticas 02/09/2021
- Fetichismo tecnológico 15/07/2021
- La unidad de lo diverso 05/07/2021
- Pensamiento crítico y ciudadanía integral 01/07/2021
- Barbarie a la vuelta de la esquina 21/06/2021
- Sobre “de-colonizar”: una nota crítica 27/05/2021
- Una nota teórica sobre la primera infancia 19/05/2021
- Una mirada a lo jurídico desde Marx y Weber 11/05/2021
- Reforma educativa de 1995 y cohortes generacionales 10/05/2021