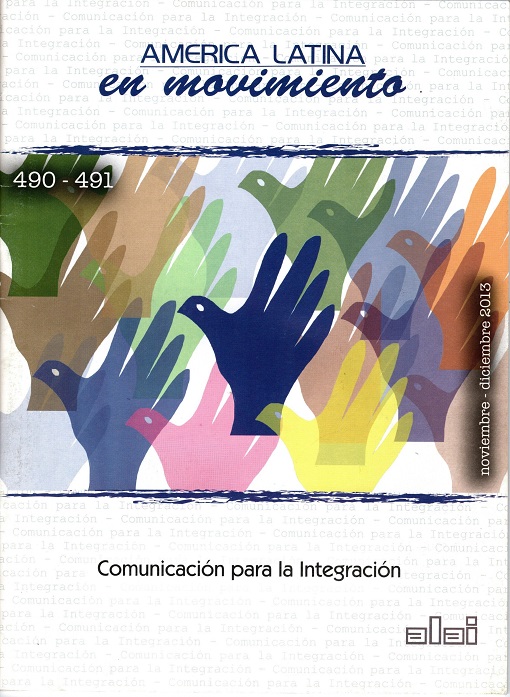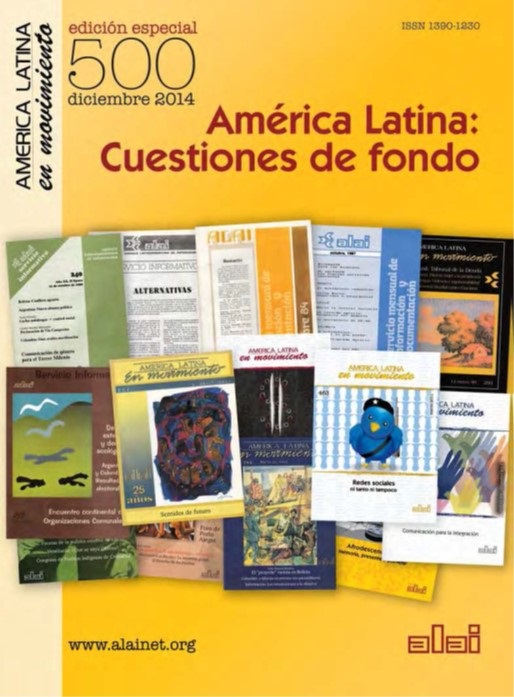Viviendo en una tierra podrida desde dentro
- Opinión

Relato de una extranjera en el rodaje de un documental en una zona minera de Perú
Para alguien que vive en la costa atlántica, pocos metros arriba del nivel del mar, llegar a Espinar, ubicado a cinco horas de Cusco en Perú, es una nueva aventura. Fue el impulso propio del espíritu de los documentalistas de meterse en un rincón totalmente desconocido que me llevó hasta allá. Mi primera parada es Lima. Para practicar el español e iniciar una charla con el conductor del taxi que me lleva del aeropuerto de Cusco hasta San Blas, le cuento que mi destino final es Espinar, no me imaginé que supiera de qué lugar yo estaba hablando. Para mi sorpresa su respuesta es rápida: “¡Pero si allá es zona de pura minería!”, me dice. La mañana siguiente, muy temprano tomo un bus hacia Sicuani, desde donde deberé abordar el último bus que me llevara a mi destino final. Durante la primera hora del recorrido, una fitoterapeuta nos acompaña, quien va explicando a los pasajeros las ventajas de la medicina natural y del agua. Me felicita por ser la única que lleva consigo una botella llena de agua. Mientras yo me pregunto cuántas personas dentro de este mismo bus estarán contaminadas con los metales tóxicos por beber agua de Espinar.
Sentada al lado de la ventana observo los paisajes amarillos y los infinitos Andes, chaccho tímidamente las hojitas de coca que saco poco a poco del bolso escondido que llevo conmigo. No quiero ser percibida como la turista desacostumbrada a la altitud. Pronto una señora con sus trajes típicos me mira determinadamente y me dice con altivez: “Hoja de coca. Invítame”. Obedezco como si fuera la matriarca de mi familia. Sus manos llenas de hojas andinas, las mete en la boca, y percibo que estuve haciéndolo mal. Empiezo a imitarla, y con mucha seguridad le ofrezco más hojas. Recusa. Por fin, la ciudad de Espinar me recibe con un mural festivo, pero no me dejo iludir que aquí puedan ser tan alegres como el dibujo colorido que veo. Después de más de treinta horas –entre Sao Paulo, Lima, Cusco y Espinar- llego a mi destino. Estamos a punto de rodar dos proyectos: un documental transmedia sobre el impacto social y ambiental de la minería en esta provincia: La vida no vale un cobre y un largometraje sobre la lucha de Melchora Surco contra la mega minería en Perú, que contaminan su agua, su tierra y sus conterráneos.
Mi primera noche a cuatro mil metros de altitud es de tempestad ininterrumpida, al día siguiente Espinar amanece nevando. Está claro que los altiplanos no serán fáciles, no serán acogedores, y harán de todo para expulsarnos lo más rápido y violentamente posible.
En la ciudad, nuestra directora Magali Zevallos nos alerta que Espinar no es como los postales de Cusco, pues la minería además del impacto ambiental ha traído consigo fragmentación social. La ciudad está dividida en dos: los que están en favor de la mina porque genera trabajo, y los que están en contra de la actividad debido a la contaminación. En este contexto de conflicto, un grupo no tiene relaciones con el otro. Así que debemos ser muy cautelosos frente a las personas que no conocemos, ya que puede generar rechazo nuestra presencia por el solo hecho de documentar el impacto de la minería en la zona. Aunque somos un equipo pequeño, llamamos la atención porque el grupo está compuesto no solo por peruanas sino también por extranjeros –de Brasil, Uruguay y Venezuela– y sobre todo por caminar con los equipamientos de un lado a otro. Para preservar nuestra seguridad y la de los equipos, la directora nos pide no hablar con desconocidos sobre el tema de nuestro rodaje.
Ya en el área urbana, se siente la imponente presencia de la minería que parece agarrar y devorar Espinar como un monstruo con hambre insaciable, con la boca siempre abierta. La ciudad está llena de camionetas que circulan por las calles, la mayoría son de las empresas mineras que están extrayendo los metales en la zona y otras de aquellos que viven del comercio que genera la actividad minera. Es fácil reconocer a los mineros: caminan por todos lados con sus chalecos naranjas.
Las calles suelen estar llenas de gente, carros y mototaxis durante el día. Cuando caminamos estamos siempre juntos y atentos ante cualquier incidente, ya sea por el lado de la mina o de la Policía, ésta última podría incluso intentar detenernos porque somos extranjeros tocando un tema tan delicado en Perú. Como antecedente de ello, solo dos semanas antes habían detenido a dos documentalistas extranjeros por abordar temas mineros, fueron amenazados por la Policía de ser expulsados del país. De esta manera, la cautela y la tensión se establecen y nos acompañan silenciosa y discretamente, con mayor o menor intensidad, a todo instante.
La tierra al revés
El mayor tiempo de nuestro rodaje lo pasamos en el campo. Hay una diferencia sustancial entre la ciudad y el campo, mientras en la ciudad se observa un gran movimiento comercial y poder adquisitivo, en el campo solo se puede palpar pobreza y austeridad.
La primera visita a Alto Huancané es impresionante. Un paisaje deslumbrante…Y muerto. Al pie de la carretera, en una casita de barro que parece de muñecas por ser tan pequeña, vive Melchora Surco, de casi 70 años, y a pocos metros vive su madre, de casi 90. En esta comunidad las personas mayores se quedaron solas, hundidas en la solitud y en la profunda melancolía de una casi muerte latente. Por la contaminación se han ido todos los hijos y nietos de aquellos que siguen resistiendo por sus tierras. Los metales tóxicos han expulsados a todos los que podrían dar vida a este campo donde sigue la gente sin agua potable, consumiendo lo que sobra de esta tierra.
Alrededor es difícil ver algún animal. Apenas un vecino, que no habla con Melchora, tiene todavía algunas vacas. Unas cuantas aves vuelan sobre nuestras cabezas al finalizar la tarde; un perro que todos pensaban muerto nos visita una y otra vez. Y eso es todo lo que hay en este lugar. Me choca la ausencia –de animales, de plantaciones, de sonidos y de vida –y luego me choca la presencia– de estos señores. Me pregunto: ¿por qué todavía hay gente que vive aquí si todos saben de la contaminación del agua? La falta de dinero para moverse es la primera respuesta, pero no la única.
Melchora convoca a una asamblea de la Asociación de Contaminados de Alto Huancané en el patio de su casa, donde asisten unas diez personas. A pesar de su pedido de que hablen en español, para que “las compañeras comprendan”, la lengua que reina es el quechua. La reunión dura cuatro horas, no somos público ni participantes, por un problema técnico no somos ni siquiera documentalistas, simplemente somos observadores. No importa que hablen en quechua, podemos entender con las pocas palabras en español que dicen, en los gestos, en los silencios y, claro, en las risas. Los habitantes se desplazaron hasta acá para relatarnos sus vivencias para la película, y con la imposibilidad de hacerlo, eligen permanecer aquí reunidos, discutiendo y exponiendo una vez más sus problemas, sus dificultades, sus vidas.
Roberta Calza, una de las fotógrafas del equipo, percibe que esta reunión se parece más a un encuentro entre amigos: ninguna información es nueva, todo lo que es dicho ya se sabe, y que de todas maneras se mantiene el momento de escuchar al otro. El propio sentido político de este grupo necesita mantenerse y por eso no hace falta tener una razón de ser más específica, que simplemente hablar una y otra vez sobre los problemas que oscurecen la región desde hace tres décadas. Sería inútil buscar una función para esta reunión. Existe por sí misma.
A mi lado está sentada sobre una piel de llama o de alpaca la madre de Melchora, me mira con gestos suaves, casi sin mover la cabeza, me habla en quechua con una voz de pajarito del dolor que siente en sus espaldas, con un discurso que se repite aquí y allá. Una vez más no hace falta entender el quechua, su cuerpo expresa lo que siente: camina lentamente, tiene el torso que se balancea hacia el suelo, sobre su espalda encurvada caen sus trenzas delgadas, y sus arrugas empequeñecen sus ojos tristes. Su existencia en este campo vasto y vacío comunica, a partir del lenguaje universal de la empatía, todo el dolor que carga.
El discurso de las personas es siempre el de la lamentación, el dolor, el sufrimiento y la enfermedad: “No hay cura”, es una frase que se escucha muchas veces en español. No se trata de un victimismo en toda su connotación peyorativa, sino de la constante exposición de una situación de opresión, del olvido o peor, de la borradura consciente de sus dolores por aquellos que las han causado –las empresas, el Estado, el progreso-. La fatiga es perceptible en estas voces pausadas, que muchas veces explotan en lágrimas y rápidos gritos de lamento. Se han cansado de la inmovilidad, de la imposibilidad de hacer algo, y sobre todo, de hacer, hacer, hacer y nada, nada, nada cambiar.
Santiago toma la palabra e insiste que se queda por sus animales. Como tantos otros, aquí Santiago nació, vivió toda su vida como campesino, su esposa es una mujer víctima de un cáncer, una enfermedad común en la zona. Su historia toma forma cuando nos da la mano sucia de barro sin importarle, sin tener vergüenza de ser campesino, y tal vez con el merecido orgullo de serlo. Toda su vida fue construida aquí, criando a sus animales y viviendo de ellos. Entiendo en este momento que para estas personas, no existe vida fuera del campo. Si en el campo la vida está en riesgo, hay que luchar para que sea posible seguir viviendo aquí y no simplemente migrar. Para ellos sería imposible entender que la vida fuera del campo sea vida. La lucha no es únicamente por la salud, sino también por la tierra, el territorio y por el modo de vida. ¿Y cómo vivir en una tierra al revés, en una tierra que mimetiza la antigua pero que está podrida desde dentro?
La asamblea no deja de ser una respuesta. Así también se vive ahora en esta región. La gente sale de sus casas silenciosas, dónde viven solos o en parejas, son personas viejas, se reúnen para comer sus sopas de carnero y hablar sobre las enfermedades y la cura imposible, compartiendo sus dolores, sus frustraciones y también organizando una forma de resistencia y de denuncia frente a la situación presente. Así se vive en el campo de Espinar, así es la única manera de seguir viviendo. El movimiento es necesario: salir de casa, ir hasta el patio de la vecina, escuchar, hablar, encontrarse. A lo largo de este encuentro, algunas bromas traen la ligereza que la vida llena de metales pesados también necesita.
En Bajo Huancané, una familia nos enseña fotografías que ellos mismos sacaron, para demostrar los cambios que han sufrido: antes tenían muchos animales y había vida, ahora el río está contaminado, los animales abortados, muertos, deformados. Así hablan sobre el antes perdido. Apuntan con el dedo lo que resta del río: “Podíamos pescar ahí”. Igual que Melchora cuanto apunta la corriente de agua cerca de la casa de su madre: “Yo tomaba esta agua, era dulce”. Si, el agua antes era vida, hoy es sinónimo de peligro. Hace más de treinta años les ofrecieron progreso en nombre de la mina, sin embargo hoy siguen alimentándose con el agua que ya saben que está contaminada, -porque la promesa del agua potable en sus casas aún no se cumple-, cocinan alpacas o las papas que con suerte pueden producir todavía.
No es raro que la gente llore cuando nos relata sus testimonios. La presencia de la minería, el relave que casi les alcanza en sus casas y la contaminación son temas que no les salen sin dolor. Nos describen las diferencias que sienten en sus cuerpos, nos muestran las señales de la muerte de la tierra sin animales, narran el desplazamiento al cual se ven forzados a realizar por las condiciones materiales que viven actualmente. Del campo intentan sacar toda la vida que puede existir todavía, pero en la ciudad es donde por lo general es posible seguir teniendo el mínimo de dignidad. Salen de sus casas de barro –todos del mismo color- y siguen rumbo a las casas de sus hijos y nietos en la ciudad, con sus pocas pertenencias.
A cada momento estoy más segura que la lucha que tienen es por el territorio, por eso permanecen aquí, por todo lo que representa: su pasado, su modo de vida, su cultura, su todo.
Confianza
La comunidad de Tintaya Marquiri era nuestro próximo escenario. Ahí estuvimos una vez para almorzar y hasta entonces no había visto en un solo lugar tanta concentración de chalecos naranjas y camionetas. Era casi como si estuviéramos dentro de la mina, los mineros caminaban con sus uniformes, los coches parados a nuestro lado, éramos de las pocas mujeres en aquella cuadra que no estaban en una cocina. Fue en ese mismo lugar dónde seis años atrás la Policía reprimió a manifestantes en contra la actividad minera, que dejó decenas de heridos y dos muertos. Un lugar sin duda hostil para nosotras que pretendíamos regresar para rodar una escena del documental con un líder de la zona, con quien me comprometo a llamarlo para quedar la hora de grabación. Como el español no es ni mi lengua materna ni la suya, tengo miedo de alguna confusión, cuando hablamos por teléfono quedamos en encontrarnos al día siguiente por la mañana en el terminal. Media hora después, ya lista para dormir, me devuelve la llamada porque quería reunirse conmigo, quedamos en vernos al frente del edificio donde estamos hospedados.
No llego a entender por qué quería hablar conmigo en persona si ya había un acuerdo, pero igual voy a explicarle todo lo que planeamos en el rodaje, solo minutos después del encuentro una camioneta pasa por nuestro lado y de ella baja un hombre que empieza a caminar lentamente cerca de nosotros, sin rumbo. Me doy cuenta de que es mejor acabar la conversación para que no me vean con un líder ambientalista. Le doy las buenas noches y entro. Por primera vez siento miedo de la inseguridad del edificio porque la puerta nunca se cierra. Ya en nuestro departamento, me olvide totalmente del miedo que me causó esa extraña situación que acababa de vivir.
Al día siguiente, el señor no apareció, llamamos insistentemente a su móvil que ni siquiera timbraba ni daba la posibilidad de dejar un mensaje. Al comentar lo sucedido en una reunión de trabajo con personas de la zona, nos comentan que los mineros a veces emborrachan a los líderes para que no vayan a sus compromisos por la mañana, y eso dicen, “es lo menos peor que hacen”. Durante toda la mañana imagino los posibles desenlaces de este desaparecimiento y me siento culpable por no haber mirado que hacía el minero después que le di las buenas noches al líder. Ya en la hora del almuerzo, cuando el celular del señor por fin empieza a sonar, abandono cualquier fin trágico de nuestro misterio. Poco después, nos enteramos que en la gente de la ciudad rumorea que el líder habría recibido dinero de la mina, estos murmullos están a la orden del día, hay señalamientos entre unos y otros, la zona está minada de desconfianza.
Perdemos un personaje, el “líder” no nos volvió a contestar las llamadas durante todo el rodaje, perdimos muchas historias y un poco de nuestra estabilidad, expusimos todo nuestro trabajo a alguien que no era de confianza. El miedo nos acompaña a algunas de nosotras durante toda la tarde. Este hecho nos puso en alerta y desde entonces tuvimos más cuidado y cautela.
Vigilancia y muerte
En Espinar, la muerte surge como una invasora que ya forma parte de la vida. Durante un día recorremos las áreas contaminadas de Alto Huancané, somos guiados por los habitantes de la zona, empezamos el recorrido cerca del relave Camacmayo. La caminata hacia el bofedal y sus alrededores es un recorrido macabro. Casi todas las personas mayores caminan lentamente con sus pies descalzos en una vegetación pantanosa que se hunde tras cada paso, y que huele a alcantarilla. Los más jóvenes ayudan a los ancianos, una solidaridad esencial para mantener la vida en un lugar tan inhóspito. Es impresionante el desapego que tienen estos señores al meter ahí sus pies. ¿Pero para quien ingiere el agua repleta de metales pesados, qué significa caminar por ella?
En este bofedal, antes –siempre antes– había vida. Los cuerpos enfermos suelen engañar a los despistados, pero hoy no: cargan carteles denunciando el peso de los metales. Melchora ironiza: “Tengo tantos metales y soy tan pobre…”. Esta es una reunión para decirle al alcalde que por primera vez visita la zona como autoridad algo que ya se sabe: hay contaminación. Los habitantes charlan, se emocionan, gritan y lloran siempre en tono de evidente denuncia. Casi en tierra firme, una señora se cae y cuatro hombres le ayudan: es la alegoría de las fuerzas que se agotan y de la unión de los afectados que levantan unos a los otros. Mientras la decadencia de estos cuerpos se revela sin pudor, los chalecos naranjas nos observan desde arriba de las montañas, donde ya es territorio de la minera suiza Glencore, impasibles, como buitres listos para llenar la panza. Si estuvieran en guerra –¿y no lo están?–, seríamos presa fácil – ¿no lo somos?
Ser observado es una rutina. No es un secreto que las camionetas son los infinitos ojos de la minera. Mientras grabamos en una casa de Bajo Huancané, un minero viene en una camioneta hasta el portón para preguntar sí a la familia les habían dado sal –y él mismo lo había hecho una semana antes–, pero venía en realidad para observar de cerca quiénes estaban ahí y qué cosas hacían. En Huisa, mientras hacíamos una entrevista en la casa de un joven campesino, una camioneta blanca estaciona a pocos metros y se queda ahí sin ningún movimiento como cinco minutos. Hay un hostigamiento permanente, quienes te observan siempre te hacen saber que están ahí sin desparpajos. Cuando se habla del tema los habitantes dicen con naturalidad que hay un servicio de inteligencia en alerta y que hay infiltrados entre ellos.
Bajo las miradas de los mineros, los habitantes no se intimidan. Hay algo totalmente desafiador en sus posturas. Aquel pequeño grupo no tiene miedo bajo el fuerte sol de los altiplanos andinos. La meta es llegar arriba, subimos, aunque la caminata es corta, es bastante empinada y fastidiosa. Las mujeres distribuyen gratuitamente alimentos y agua embotellada. Forman una rueda y las señoras abren en el suelo sus mantas coloridas que siempre llevan en la espalda. Cuando ya todos estamos arriba empieza la performance: la mayoría de mujeres son de una emoción similar. En sus pies están las cabezas y carcazas de animales podridos. La cabeza de una alpaca muerta tiene todavía la carne roja de la lengua que sale de la boca. Las moscas se agrupan, los gritos son cada vez más altos, la rueda se cierra, el sol de mediodía quema nuestras cabezas y el olor a podrido invade el ambiente. Me doy cuenta que antes no me había percatado de ningún olor, una muestra de que la contaminación está disfrazada.
La madre de Melchora trae consigo los medicamentos que toma y los pelos que ya le han caído –guarda sus mechas y las enseña siempre que puede-. Así se denuncia la actividad minera y así se permanece en estas tierras: exponiendo en grupo las enfermedades, viviendo lo que resta de vida en un paisaje muerto. La existencia es vista como la espera por la muerte, que todos saben que vendrá pronto, pero se mantiene la esperanza de que las generaciones futuras tengan mejor suerte.
La última parada de nuestro equipo para acompañar el recorrido es arriba del relave. Ahí los mineros se cubren los rostros y a través de sus cámaras van sacando registro de cada comunero, de cada una de las personas ahí congregadas, mientras los habitantes no dan ningún paso atrás, levantan la cabeza y la voz, y avanzan exigiendo la presencia del gerente de la empresa. Por fin pisan el territorio que los destruye lenta y dolorosamente, están ahí, frente al monstruo que les ataca cotidianamente e ininterrumpidamente. Tienen el fin de enfrentar a sus ejecutores, para ellos ya no hay nada que perder: todo ya se fue, todos ya se fueron.
Desvelo
En Espinar es necesario sacarse el velo que nos presenta: lo nuevo como si fuera lo viejo, y entonces ver que nada aquí es como antes. Que Espinar no es una ciudad cualquiera. Aquí era el propio paraíso perdido, así se refieren aún los más jóvenes. Como una tierra perfecta de la cual han sido expulsados, no porque salieron del lugar, sino porque ella misma ha sufrido una metamorfosis, pasando de prometida a maldita. Lo que se presenta es el retrato de una tierra moribunda, cubierta de aguas, vegetaciones, animales y personas, como era antiguamente, pero podrida desde dentro.
Algunas veces Espinar parece unas calles sin salida. Espinar está presa entre la tierra y el cielo
Eli, la directora de fotografía, nos dice: “Espinar es tétrica, es una sombra”. Como el mundo al revés de los hermanos Duffer que anima a los amantes de la cultura pop, Espinar parece muy ordinaria pero no lo es, basta que uno la mire con atención para entender que es la propia materialización de una existencia que solo puede llevar a la muerte y entonces se lo sentirá a cada paso dado en las calles y en los campos. Algunas veces Espinar parece una calle sin salida que ha bloqueado también la entrada. Una trampa, una jaula desesperadora donde entramos por propia voluntad y de donde sentimos que no podemos salir.
Nuestra última tarde es asombrosa: desde arriba de una colina grabamos una entrevista y al fondo, el anochecer se acerca con nubes oscuras y cargadas de lluvia que rápidamente forman garras listas para encerrarnos dentro de aquel pequeñito y maldito pedazo de tierra. Al mismo tiempo, el viento feroz levanta todo el polvo de la ciudad y nos impide de ver algunos metros adelante. Espinar está presa entre la tierra y el cielo, y nos aprisiona dentro de ella de tal manera que hace posible que nos olvidáramos donde estamos.
Partida
A nuestro alrededor, observo el agua que corre y la hierba que crece: me impresiona como la contaminación es silenciosa e invisible. No es posible, al mirar, darse cuenta que todo – el agua, la tierra, las plantas, los animales, las personas – está contaminado. La vida está alterada y sigue. Las personas siguen plantando, consumiendo esta agua, alimentando sus animales y alimentándose con ellos. Los que todavía tienen vacas siguen produciendo leche y queso, que terminan en la feria, donde mienten del origen de la producción para que puedan vender sin problema. “¿De qué viviríamos?” dice Melchora mientras observa el relave detrás de su casa.
Es imposible entender el dolor de seguir sembrando una tierra casi muerta, de plantar y comer lo que se planta en esta tierra venenosa. Estoy segura: lo que importa es cómo vivir. Sobrevivir en la ciudad no sería suficiente para esta gente: ir para la ciudad es muerte. Y con todo eso, Melchora y su madre, a pesar de la lucha cotidiana, cada cierto tiempo abandonan el campo para ir a Arequipa con sus descendientes, ahora ya no crían ni animales debido a la contaminación.
Entretanto, muchos duermen gran parte de la semana en la ciudad. Los terrenos sin vida combinan con las casas ya casi abandonadas, silenciosas en el medio de grandes campos con la hierba ya alta – no hay animales para pastar. Y de todas maneras la gente vuelve a este lugar y lucha para que se mantenga. Melchora está cansada pero sigue la batalla con sus compañeros, que no tienen ambición de abandonar su lugar de origen. La vida se construye en la ciudad por fatiga, pero la manutención de sus hogares en el campo es imprescindible.
El desierto amarillo de Alto Huancané me transportó a Deleuze y Guattari que enseñan que Estado y estadística no por casualidad tienen la misma raíz etimológica. Estar en frente de una asamblea de cerca de diez personas, en medio de lugares tan vacíos, en casas de familias tan pequeñas o de personas solas viviendo a pocos metros de una mega minería multinacional que gana millones de dólares con la extracción de cobre. Entre la mina y el Estado se vende el discurso del progreso con la promesa de generación de empleos, todo eso me hizo recordar a cada instante la importancia y el sentido del casi nada, de tan poca gente. La importancia de los grupos pequeños y de los de abajo. La importancia del rechazo de la estadística. La importancia de la vida de los tan pocos que resisten a la basura tóxica del desarrollo nacional y estatal. La importancia de todos los mundos. Estuvimos en estos largos campos casi vacíos, y estuve más segura que nunca que necesitamos ver el poco, el que restó, ver qué y quienes se quedaron atrás. Es precisamente aquí que se desafía al Estado.
http://elgranangular.com/blog/reportaje/viviendo-en-una-tierra-podrida-desde-dentro/
Del mismo autor
- Viviendo en una tierra podrida desde dentro 11/04/2018