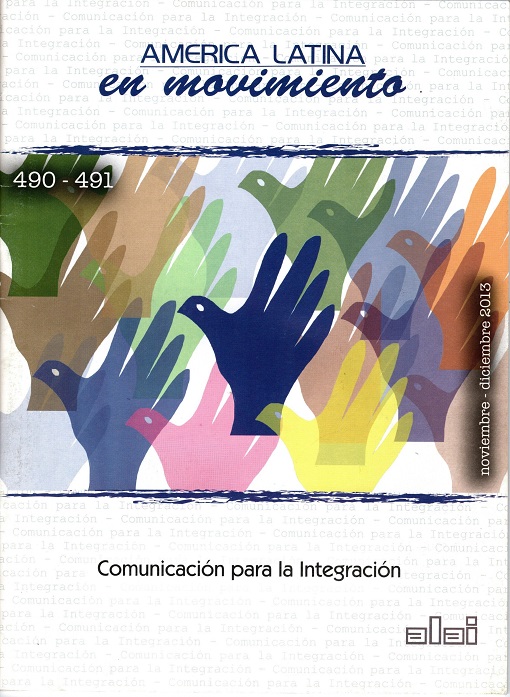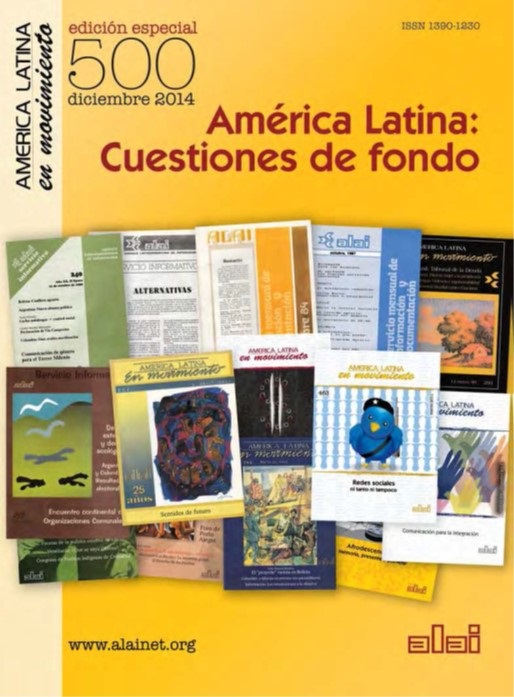Libertad como desconexión
- Opinión
En la era de las redes y las conexiones, de los links y la instantaneidad comunicativa, la peor tragedia cotidiana es tener que escuchar que el teléfono marcado está desconectado o fuera de cobertura, que alguien tarde dos días en contestar un correo electrónico.
Se trata de estar siempre integrado, disponible, accesible. No llevamos bien la desconexión porque estamos psicológicamente configurados con la sensación de que nos estamos perdiendo algo, sin argumentos para frenar la multiplicación de los contactos y apremiados por la exigencia de rendimiento continuo. La desigualdad digital se ha planteado como un problema de desigualdad en el acceso y no tanto a la capacidad efectiva de hacer algo con tales tecnologías.
En menos de veinte años hemos pasado del placer de la conexión a un deseo latente de desconexión, según Francis Jaureguiberry. Del mismo modo que el ocio y la pereza fueron reivindicados en la era del trabajo o el decrecimiento en medio del éxtasis del crecimiento y la aceleración, han ido apareciendo en los últimos años diversos elogios de la desconexión. Las reivindicaciones de un derecho a desconectar se han venido sucediendo a medida en que eran más visibles los inconvenientes y las patologías de la hiperconectividad. Aumentan los diagnósticos que hablan de una verdadera dependencia provocada por el exceso de interpelaciones y la sobredosis comunicativa.
¿A qué se debe este malestar que surge allí donde hasta hace poco celebrábamos una verdadera orgía del contacto y la accesibilidad? De entrada, al hecho de que el imperativo de la conectividad es una forma de poder, una imposición que exige de nosotros disponibilidad continua. El hecho de no responder inmediatamente al teléfono es algo que ahora debemos justificar. El imperativo de la inmediatez comunicativa se ha convertido en una estrategia de abreviación de los plazos y generación de la simultaneidad, lo que incrementa la aceleración general y la cantidad de cosas que podemos y debemos hacer. Pensemos en el teletrabajo, que en pocos años ha pasado de ser una liberación a experimentarse como una maldición. Donde rige la teledisponibilidad permanente, la urgencia se contagia hasta el espacio privado, que ya no resulta protegido por la distancia física.
El exceso de conectividad se vive subjetivamente como una carga porque el impulso de comunicar y expresar nos está situando fuera de todo autocontrol subjetivo. La sensación más habitual es la de estar desbordado. Todo ello ha llegado a provocar una náusea telecomunicativa, una fatiga tecnológica que se traduce en un deseo de desconexión, aunque sea parcial.
Cada vez hay más problemas que tienen que ver con el exceso de conectividad. La idea de “enredarse” tiene cada vez más connotaciones negativas, que aluden a la pérdida de tiempo, a quedar entrampado, a una omisión de lo verdaderamente importante.
Frente a este malestar, aumentan las estrategias de desconexión para preservar el propio ritmo en un mundo que empuja hacia la aceleración y a defenderse de un ambiente intrusivo. Algunos reivindican el derecho a hacer una pausa, a no atender todo lo que nos solicita. Aquí cabe mencionar prácticas de desconexión voluntaria que permiten la desintoxicación informativa, como gestionar la atención y reducir el número de las informaciones a las que se hace caso, o modos de rehusar la comunicación continua, cómo desconectar el teléfono o el correo electrónico mientras se trabaja. La espera, el aislamiento y el silencio, que habían sido entendidos como una pobreza a la que había que combatir, pasan a ser opciones positivas que permiten construir la autonomía personal.
En Francia ha habido un debate en el que se ponía en cuestión que estar conectado veinticuatro horas fuera bueno para los trabajadores; hay empresas californianas que envían a sus empleados a estancias para curar su exceso de conectividad; también hay empresas que han prohibido todo correo profesional a partir de cierta hora y durante los fines de semana.
En un mundo en el que la inmediatez y la vecindad son lo habitual, resulta imperativo recuperar el sentido de la distancia como algo que uno debe procurarse para ralentizar el ritmo de la comunicación y la decisión, para sustraerse a la influencia de las opiniones ajenas y pensar por cuenta propia, para decidir uno mismo en su propio espacio y con su propio tiempo. Si en el pasado la distancia era un obstáculo para muchas cosas, hoy es un instrumento que facilita la autonomía personal.
Daniel Innerarity
Catedrático de Filosofía Política e investigador Ikerbasque en la Universidad del País Vasco
http://ccs.org.es/2015/07/17/libertad-como-desconexion/
Del mismo autor
- Hombres ricos y hombres pobres 22/07/2016
- Hombres ricos y hombres pobres, en datos 08/04/2016
- Vieja y nueva política 18/12/2015
- La política explicada a los idiotas 23/10/2015
- ¿Una Europa alemana? 24/07/2015
- Libertad como desconexión 17/07/2015
- Decepción democrática 13/02/2015
- Contra los estereotipos 30/01/2015
- Unión Europea de unas minorías 03/01/2014
- Desenredar una ilusión 09/03/2012