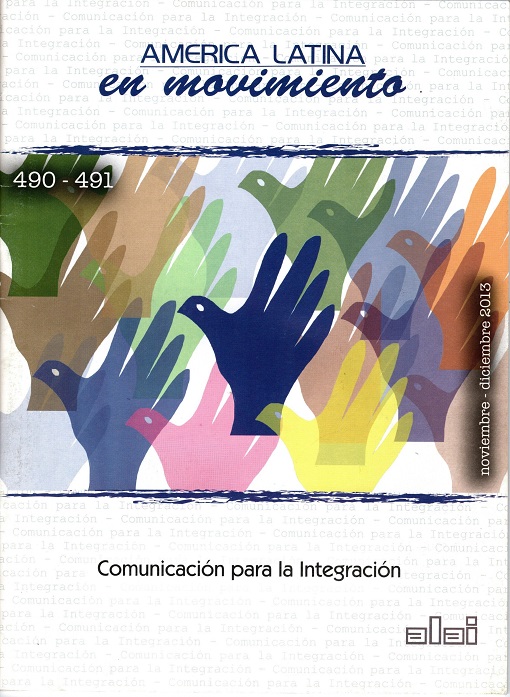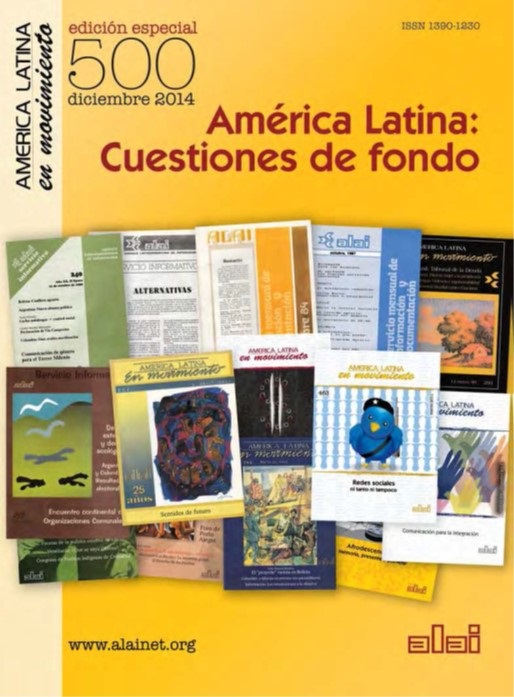El orador de fondo
08/05/2013
- Opinión
Como todos, Javier Diez Canseco fue un hombre de paradojas: un bolchevique que amenazó con la revolución, pero nunca usó más arma que su palabra, afilada espada; descreía de Cristo, pero se comportó como un buen cristiano: cotidianamente visitaba al preso y al enfermo y quiso que todos tuvieran pan, mas no las sobras del banquete del rico Epulón. Siempre desdeñó al Parlamento, pero fue parlamentario excepcional que deja malparados a una legión de mediocres. Fue también un político a tiempo completo de la causa de la justicia social, pero no hizo de la política una profesión y un medio para enriquecerse. Parecía un Robespierre, pero en su vida refutó el axioma maoísta de que, salvo el poder, todo es ilusión. Fue una piedra de contradicción que, a lo largo de su vida pública, despertó apasionadas simpatías y antipatías, por igual.
Cuando la dictadura militar convocó a la Asamblea Constituyente en 1978, la izquierda clandestina se dividió: la mayoría optó por salir a la luz y luchar en el terreno de la democracia electoral, mientras Sendero Luminoso optó por seguir oculto preparando su guerra. Hubo mucha resistencia de los dirigentes para asumir nuevas formas de hacer política: dar la cara, explicar con claridad lo que antes habían sido sólo mensajes cifrados en consignas pintadas en las paredes o en volantes de lenguaje incomprensible. Una disyuntiva se abrió: ganar la mayor parte de constituyentes o aprovechar de la apertura para hacer agitación revolucionaria, sin importar el resultado electoral. Diez Canseco, de apenas 30 años, saltó a la escena pública en una célebre intervención televisiva gratuita (se abría la franja electoral) de sólo cinco minutos en la que llamó al Paro Nacional y que le ganó su deportación a la Argentina de Videla. El increíble 12% de votos alcanzado por Hugo Blanco y el FOCEP y el que un cuarto de la Asamblea Constituyente fuera de partidos comunistas y socialistas dio un vuelco a la política. La revolución parecía estar a la vuelta de la esquina. Fernando Rospigliosi escribió entonces que habíamos entrado a una situación revolucionaria.
En los dos años que siguieron, la izquierda aprendió más que en los 50 precedentes. Por primera vez, salieron algunos dirigentes a la televisión, se organizaron mítines en las plazas, había entrevistas en la radio y otros empezaron a escribir en periódicos. Pero otra cosa era enfrentar a miles en una plaza. Por ejemplo, el jefe del hoy extinto PC Bandera Roja, al que en las cuartillas se le comparaba con Mao, resultó que era incapaz de articular tres frases en público. En cambio, Javier Diez Canseco, hablando a nombre de Vanguardia Revolucionaria, con voz potente y claridad de ideas, fue convirtiéndose en el orador de fondo de los mítines de la izquierda. Tenía la virtud de conectar con los problemas reales del hombre y la mujer de la calle, sin rimbombancias ni fuegos artificiales, despertándolos de las humillaciones sufridas, hablándoles de su derecho a la igualdad, señalándoles medidas y soluciones concretas a los problemas del momento y no paraísos rosados vagos y futuros. Su verbo suscitaba la emoción del ciudadano de a pie y lo convencía de la necesidad de cambiar el esquema de poder.
Esa izquierda que venía de las sombras –a excepción del PC Unidad que había apoyado las reformas militares- tenía un doble discurso: la lucha política pública debía ser caja de resonancia para preparar la revolución. La democracia electoral era una forma pasajera e instrumental; lo de fondo era preparar las condiciones para la lucha armada.
Los años 80 estuvieron marcados por la guerra senderista y la consiguiente militarización y la hiperinflación, que hizo que todos los peruanos pensaran: ¡sálvese quien pueda! Diez Canseco fue entonces un incansable y arriesgado defensor de las víctimas, pecado que hasta hoy los violentistas no le perdonan. Pero él y sus compañeros sucumbieron ante esa complejidad y fueron incapaces de resolver las diferencias y desconfianzas entre “reformistas” e “infantilistas de izquierda” y así abrieron el paso al fujimorismo.
Más allá de valoraciones políticas, conviene fijarse en el ser de carne y hueso que era. Si una imagen resume al hombre, esta es la mejor: con frecuencia se lo veía circular entre los escaños del hemiciclo con una receta en la mano, recolectando aportes para el dirigente campesino u obrero enfermo que esperaba en la puerta. Javier era así, duro aguafiestas del crecimiento capitalista, pero tremendamente sensible con los ninguneados: no le bastaban los buenos consejos y las buenas intenciones: él daba el ejemplo en la ayuda concreta.
Contó alguna vez, que se había desilusionado de su clase de origen cuando vio que los amigos de su padre –hombre fuerte del grupo Prado-, lo abandonaron cuando la dictadura de Velasco lo metió a la cárcel. Esos mismos que con gran desprecio hablan de los caviares, porque -como alguna vez él mismo dijo en el Parlamento-, no le perdonan que no defendiese los intereses de los ricos. Esos que no se hubiesen atrevido a denunciarlo de beneficiarse cuando presentó varios proyectos de ley en favor de las personas con diversas discapacidades.
Era un hombre decente que tenía amigos decentes en todas las clases sociales. Como Luis Rey de Castro, quien desde la antípoda de su posición ideológica, dio testimonio de ella acudiendo al homenaje que se le hizo en el auditorio del Colegio Médico. Sin contar con la de adversarios, como Lourdes Flores, o don Luis Felipe de las Casas y Armando Villanueva, del aprismo auroral.
La lucha del frente amplio contra el autoritarismo y la corrupción de los 90, tal vez fue cambiando su perspectiva maximalista y haciendo valorar cada vez más a la acción política democrática, sin que arriase sus banderas socialistas. Lauer dice que su posición ideológica fue evolucionando con el tiempo y la práctica, como se puede ver en sus textos (1). Pero a lo mejor no fue lo suficiente para las exigencias y límites del momento político nacional, sino hubiésemos visto que el revolucionario se había convertido en un realista, pero uno conforme lo definiera Piero Gobetti, con quien el Amauta Mariátegui sentía “amorosa asonancia”: “El realista sabe que la historia es un reformismo, pero también que el proceso reformístico, en vez de reducirse a una diplomacia de iniciados, es producto de los individuos, en cuanto operen como revolucionarios, a través de netas afirmaciones de contrastantes exigencias” (2)
Notas
(1) Se puede ver su texto “Exorcizando Izquierda Unida” en Apogeo y crisis de la izquierda peruana, compilación de Alberto Adrianzén. Instituto IDEA Internacional, Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Lima, 2011 pp. 97-180.
(2) Mariátegui, José Carlos “El proceso de la literatura” en Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana. Biblioteca Ayacucho p. 191.
Fuente: NoticiasSer
https://www.alainet.org/es/active/63876
Del mismo autor
- El orador de fondo 08/05/2013